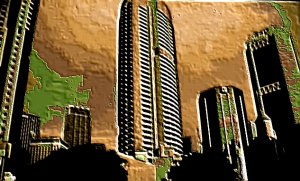|
Al sur
de Caborca Con su puño alzado, los altos cactos echaban la airada protesta de la tierra contra el sol vertical del desierto. Era lo más inquebrantable que tenía aquel suelo: su voluntad de seguir a cualquier precio y a como dé lugar, el incansable ciclo de la vida. No todo estaba perdido al polvo de la ventisca y al calor de aquel dios opresor que no permitía desperezarse ni a las sombras, si todavía se erguían aquellas púas cortándole la cara al viento por su atrevimiento, guardando una humedad lechosa bajo la piel curtida, como quien guarda un tesoro y espera, paciente, el día de su revancha. Entró a Caborca por la calle principal, conduciendo con la ventanilla baja. Las aceras ruinosas, los edificios despintados, un dejo de resignación en el paso indolente de los perros huesudos, ni un alma a la vista. Ni siquiera el zócalo tenía el encanto prolijo y cándido de otras plazas mexicanas. El aire caliente le iba espesando en la boca el gusto a una pregunta. Hay pueblos que disgustan, como algunas personas, desde la primera impresión. Se bañó bajo la anémica ducha de un motel con aire cansado de albergar tanto polvoriento pasajero y desaprobó el sombrío decorado de la pieza una vez más. Caminó con asco a pie descalzo aquella alfombra con el humor oscuro de ocultar pisadas. -Sabe Dios -se dijo- dónde podrá estar. Arrojó la toalla sobre la silla y a través de la tela pudo ver la oscura sombra de la madera. «El grueso de las toallas es directamente proporcional al precio del motel» pensó. Encendió el enorme ventilador de techo y las aspas agitaron el mal olor a humedad y a caño. El espesor de las sábanas hacía traslúcido juego con el de la toalla. En el televisor sólo un canal, de los muchos que borrosamente entrevió que existían, se veía con claridad. Que la película fuera una de Cantinflas hubiese sido un increíble cliché. Por eso sonrió cuando en la pantalla apareció, tambaleante desde la historia, la silueta de Mario Moreno. La vida se da el lujo de jugar con la credibilidad de la gente porque está convencida de que tiene agarrada del cuello a la realidad. «Como si hubiese sólo una», pensó. Cerró los ojos y vió la imagen de aquel pueblo soñado. Los abrió y descubrió que la habitación no tenía teléfono. «Da igual», comentó para sí. No tenía a quién llamar. Y así ha sido por meses, desde que se embarcara solo en aquel viaje largamente esperado. Detrás había quedado una hilera de reproches hilvanados con lágrimas. «Nunca funciona eso de las concesiones» se consoló. De la valija extrajo una camisa limpia aunque irreversiblemente arrugada. No fue sino hasta después de cenar que entabló conversación con el mozo. Hasta entonces se había limitado a ordenar el huachinango y el agua mineral. Y el hielo, cuando descubrió que la Peñafiel estaba al tiempo. Al tiempo del desierto. Más al sur, al tiempo se decía al natural. Más al sur, lo natural era que la sirviersen fría. Y más al sur, muchos años antes, cuando todavía era joven y osado, había empezado a buscarlo. Primero fue una sensación indefinible, como un presentimiento, inasible como una ráfaga de aroma leve que trae el viento caliente de Sonora. Después fue un temblor en el estómago anunciando su probable existencia en cada guía de viajero que leía, y un revolotear de ojos por sobre los dobleces de los mapas, que no cesó jamás. Buscarlo fue un esfuerzo que se empezó a revestir de motivos para culminar en cruzada, que es otra palabra que el idioma tiene para definir la obsesión y la locura. Recién en los últimos años, paradójicamente a fuerza de viajar tanto, se le había convertido en certeza. En algún caprichoso accidente de un mapa -¡si supiera de cuál…! -, donde se cruzaban las coordenadas de su destino, ese lugar le esperaba. Así se le desnudó ante los ojos la diferencia entre una fe y una certeza. Apareció clarita y diáfana como la luz quemante del sol, que bailotea encantada sobre el agua, cuando finalmente la encuentra para aplacar su calor. Encontró la comida fría, por oposición a la bebida. Y al mesero excesivamente humilde. En el sur le hubiese llamado mozo, pero le gustaron sus manos toscas de sorprendente balance con la bandeja y sus ojos sinceros. Se animó, entonces, a escupir aquel gusto a pregunta y empezó. No tuvo necesidad de formular la segunda. De todos modos, como descubriría mucho más avanzada la madrugada, no habría podido. -¿Hace muchos años que vive aquí, en Caborca? Hacía, sí, muchos. Diecisiete desde que Lencho viniera la primera vez. Entonces recién la había conocido y ella tenía los ojos más verdes que algunas de las piedras que detienen el mar cuando se acalla, sin mayor alarde de espuma, sobre la grava gris de San Carlos. Allí vivió Lencho desde nacer, cuando también nacía el pueblo que es hoy. O casi. Porque no estaban aún los hoteles de reminiscencias mediterráneas, ni contra sus blancas paredes de cal se recostaban, escapando del sol, ancianos gringos. No estaba esa desesperación de convertirse en algo más que un puñado de casas satélite a Guaymas, desesperación que evidenciaban en los últimos años las pintadas palmeras de la carretera principal, los luminosos en inglés y un aire de presunción que las casas antes no solían tener. Aunque las había bonitas, como la de sus padres, al final mismo de San Carlos, en la bahía que recuesta su cabeza sobre una docena y media de casas porfiadamente blancas, motivo por el cual ahora le llaman Algodones a aquello. Casa de la que ella se enamoró al pasar -luego se enamoraría de él, pero muy luego- la tarde que sus padres la llevaron al sur para que conociera el mar. -Porque en Caborca, señor- decía Lencho y sacudía la cabeza-, mar no hay, como puede usted ver. Mero desierto y un sol que espanta. «Y polvo, y niños que venden rosas entre los no dibujados carriles de cada esquina, y optimistas que sacuden, tan lejos del mar, bolsas plásticas llenas de camarones muertos de la sola visión del desierto, confiando que se las comprará un conductor suicida» pensó él, sin decir nada. -Y uno como que se acostumbra de niño al sonido del agua ¿no le parece? -Ciertamente el mar no es una cuestión sonora, de este lado del mapa -bromeó él. Pero inmediatamente le vino a la memoria el chapoteo en que culminaban las temerarias picadas de los pelícanos detrás de un reflejo móvil bajo el agua, el eco de las olas rompiendo contra la nada en la noche oscura y se retractó íntimamente. El amor por el mar llevó a los dos hombres a otros recuerdos y, luego, a los asientos que bordean la alberca. En el sur habría dicho piscina, pensó. Y en el sur confesión se decía vino, no cerveza, respondió su otra voz interior. Pero aquí la Tecate costaba un décimo que un Cabernet de Baja California. «Órale, pues» volvió a sonreírse por dentro, «a todo te acostumbras». -Así me acostumbré yo a ella -siguió Lencho hablando-. Así de fácil, y así de complicado. Desde que la encontré parada en la esquina de mi casa, con las sandalias en la mano, mirándome con esos ojos esmeraldas como el agua en verano y triste como una huérfana, como solía decir mi abuelita, que en paz descanse. Habían venido a Guaymas en lugar de ir a Desemboque o a Santo Tomás, que están mucho más cerca de Caborca, para visitar de paso a un amigo que vivía en Hermosillo. -Yo agradecido de aquella amistad, que hizo que esa tarde camináramos por la playa y le mostrara las cosas que hay en mi pueblo para mostrar. Ella me mostró luego Caborca, cuando yo pude juntar unos pesos para el camión. Así habían empezado las idas y venidas y así había terminado en Caborca, dos años más tarde, gracias al ultimátum de Guadalupe y sin un peso. A trabajar de mesero, a vivir con ella y a soñar comprarse algún día el derecho a volver a San Carlos, a una casa como la de sus padres, pero por las suyas. -Y sin un peso sigo, fíjese. Esa chingadera suerte no ha cambiado. -No se dé por vencido, amigo. -No, pues, si yo no me doy… me dan. Lencho sonreía todo a lo ancho de su cara morena. Y por la sonrisa se le escapaba, a golpes de horas lerdas y de cerveza Tecate, su más íntima historia. -Lupe era como una caja de sorpresas, ¿sabe? Usted, que se le nota que ha andado lo suyo, ha de haber visto mujeres así. Cada día tenía una cosa nueva. Me llenaba la vida pero también me agotaba, como un trabajo. Que si no un capricho un antojo, que si no un lamento un enojo. Y yo me la pasaba tratando de adivinar de qué humor estaría al llegar a la casa. Era una escena detrás de la otra y nada que yo hiciera le parecía bien. Yo me esforzaba, no se vaya a creer. Que salidas los domingos, que unas flores de tanto en tanto, usted ya sabe, las cosas que les gusta a las mujeres. Lo único que yo quería era que nos fuésemos a vivir a mi pueblo, de donde soy yo. Allí no hay playas de arena tan linda como dicen que hay en otras partes, pero sí hay mar. ¿Me entiende? ¡Y cómo le entendía! Nadie más que los paridos por el mar necesitan su arrullo cada noche y su aroma cada mañana. Cómo no entenderlo si un arco de mar cercado por montañas era parte vital de aquel sueño que lo movía desde dentro a seguir el camino de su búsqueda. En algún lugar, un recodo del mar escondía una bahía en forma de herradura y en ella, como en una matriuska rusa, se escondía a la vez el pueblo de sus sueños. Áspera cal en las paredes gruesas prometiendo el fresco de su sombra, limpas olas que marcasen, pausadas, el ritmo de la vida. Quizá San Carlos fuese su solución y allí encontrase, entre algodones, el balance perfecto entre un barrio donde todos se conocen y una ciudad donde uno pueda pasar desapercibido cuando quiere. Al menos parecía la solución de Lencho, si uno le hacía caso. -Pero no había caso -continuaba-, había que hacerlo todo a su pinche manera. ¿Ir a San Carlos? Ni modo. Ni por el fin de semana. Como si mis padres fueran sarnosos. Y no los fui a ver por años, créame. Excusas le daba a mi madrecita en el teléfono y eran ellos quien nos venían a ver, las veces que podían. Y no era que los tratase mal, que atenta sabía serlo. Era no más que no le gustaba que yo hablase del mar. Y menos que quisiera ir a verlo. Claro que aquí tenía ella su familia, que bien nos ayudó cuando recién vinimos a Caborca. Y sus amigas, y su trabajo en la farmacia. Pero también podríamos haber tenido una vida allá en San Carlos. Y es que entonces no había ni gringos por allí, ¿sabe? Todavia era barato. En el agua de la alberca él remojó lentamente su ensueño, mientras Lencho bañaba sus perdidos años. -¿Y otro pueblo cerca del mar, no le propuso? -sugirió él para terminar la incómoda pausa. -Eso mismo que está usted pensando pensé yo. «Andale, Lupita», le dije un día, «vámonos a Mazatlán». Aquello es una ciudad grande y a mí, que la había visto de niño con mi pade, me hacía ilusión comprarme uno de esos taxis abiertos para pasear turistas. No estarían mis padres, ni sería tampoco mi pueblo, ni tendría allí a mis cuates, igual que ella, pero estaríamos cerca del mar. «Mazatlán apesta a pescado» me contestó. ¡A pescado! Ni que hablásemos de Topolobampo, pues. «Y lo tuyo apesta a excusa» le respondí yo. Viera el escandalete que armó, ahí no más. ¡Y la de cosas que me dijo…! Que me podía ir de Caborca si no me hallaba, que porqué no me había hecho marinero si tanto me gustaba el mar, que tal vez ocurriera que no podía vivir lejos de mi mamacita y que ya se me había acabado el crédito con ella. Esa fue la que más me dolió. «¿Y cómo es eso, mi reina?» pregunté yo. «Pues que me has hecho más cabronadas que gentilezas has tenido y ahorita habrás de mejorar tu papel, si quieres seguir conmigo. Las que tenías hechas, tú mismo te has encargado de descontarlas toditas.» Y ahí que me da por pensar que no le viene a mi hombría que yo me pase la vida como quien se juega todas las fichas que le quedan a cada vuelta de suerte, esperanzado de recuperar algún capitalcito para seguir jugando. A Lencho lo hundió en el silencio la marea de recuerdos y la espuma de la indignación asomaba, a veces, desbordándosele por los ojos. Estuvieron callados un largo rato. Al fin, el mesero salió a flote y abrió la boca cuando creyó que era seguro no ahogarse. -No, si yo la quería y por nada la hubiera dejado, pero la verdad es que así ya no se podía vivir. Lencho terminó la Tecate y se lamió la espuma aferrada al bigote. -Le comprendo -aseguró él-. Yo también busco mi lugar y no he querido hacer concesiones, como usted. Hizo bien en dejarla -dudó si el veredicto estaba dirigido a Lencho o a sí mismo. «Pero ¿porqué se quedó en Caborca, entonces?» pensó sin animarse a preguntar. Se acomodó en la silla. -No, si dejarla yo traté, mire. Lo imposible, no más, me quedó por hacer. Ni una cabrona michoacana, que estaba requetechula y me daba consuelo en los primeros tiempos, logró sacármela de la cabeza. Yo siempre volvía y ella me recibía de brazos abiertos y nadita de preguntas. Pero era tocar el tema de irnos o hablar del mar, y la tenía hecha. Hasta una mañanita que volví del motel y encontré una nota en la sala, prendida a la nevera por un barquito magnético, que decía: «Lencho: Habla con mi comadre, ella te sabrá explicar. Suerte en San Carlos. Te quiso, Lupe.» ¡Híjole! Aquello fue como un terremoto. No sabía si salir corriendo detrás de ella, si gritar, si llorar, si matarla. Con tal que, aunque me temblaban las piernas, me llegué hasta lo de su comadre y ¿que me entero? Que se me había ido con un gringo a los Estados Unidos. Un californiano que había vivido unos años en Puerto Vallarta y hubo de quedarse en Caborca unos meses por negocios. Y para estropearme el mío, de paso -Lencho sacaba fuerzas de la sonrisa para secar la humedad de los ojos-. Total, pues, que ahora vive en San Diego, frentecito al mar, según cuentan las primas que han ido allá a verla, muy feliz con sus dos cabros chicos que ya tiene. Pero aquí a Caborca no ha vuelto. Ni a ver a su madre, que se muere de ganas de conocer a los nietitos pero le han negado varias veces la visa para ir allá de visita. Ni le ha escrito siguiera a Don Fermín, el farmacéutico, que tanto ha hecho por ella. Hubo un rumor, una vez, de que regresaba. Y de que volvía sola, pero no se hizo. Como hace cinco años fue. Se despidieron con un apretón de manos cuando quedó vacía la última Tecate y el agua de la alberca no reflejaba sueños ni recuerdos, ni siquiera la blanca panza de la luna, que caminaba lenta como una oruga por el cielo oscuro de la madrugada. Las aspas del ventilador giraban amenazadoramente en su habitación al entrar. Abrió la única ventana de par en par, esperanzado de que el mal olor encontrase irresistible aquella propuesta hacia la libertad, esa brecha abierta hacia un cielo lejos de Caborca. Se cepilló los dientes y se preguntó de qué sirve no beber agua de grifo -en el sur habría dicho canilla, anotó mentalmente-, si ha de terminar enjuagándose la boca con ella. Releyó la letra menuda del reglamento del motel que, torcido, alguien había clavado en la puerta y corroboró que la hora de entrega de la habitación era las once. "Rumbo a San Carlos" sentenció en voz alta. Quién dice que ese no sea el pueblito que anda buscando desde la certeza de los sueños, mar rodeado de frondosas montañas, idealmente pequeño, con media docena de buenos restaurantes y playas de arena blanca y blanda, un sol eterno cayendo por la tarde rendido al pié del cerro y un sobrio gusto local que respetan, incluso, los pocos turistas que lo visitan periódicamente. San Diego no lo era -lo sería, capaz, para Lupita, pero no para él-. Se había quedado allí una noche y bastaba para saberlo, como en la mayoría de los lugares. -Por lo pronto -agradeció-, Lencho contó qué carajo motiva a alguien a venir a vivir en un lugar como Caborca. ¿Pero porqué se habrá quedado anclado aquí? ¿Por estar junto a la memoria de Lupe? ¿Por esperarla? ¿Por inercia? La fealdad, hay que admitirlo, ejerce a veces una fascinación no tan diferente al encanto que produce la belleza. Los ojos se resisten a apartarse del horror y la gente de ciertos lugares. Ni siquiera se le había ocurrido preguntárselo. Hay preguntas imposibles de hacer sin que ofendan. -En el sur -recordó- esas preguntas no se hacen. Y aquí tampoco.
© Ruben Fernández 1995
|