


Biografías
Lee sobre el autor
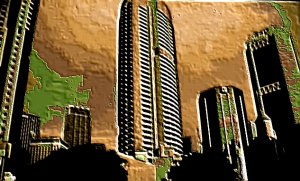
Más cuentos del mismo
autor:
::
Orlando y Tania
:: El aula
:: Vorago
|
Carlo
y la muerte
por Marcos Manuel Sanchez
A
las cinco en punto de la tarde, Carlo subía al asiento de conductor de
"la máquina". Un intenso aroma a tapicería de cuero le
envolvió de inmediato.
Fue como si se sumergiera en otra dimensión. Todavía resonaban en su
mente las palabras de Sara:
-Ve con prudencia, Carlo. Esa máquina es como un cohete con ruedas...
-No exageres. Lo probaré por la carretera secundaria. A estas horas no
hay trafico.
-No dediques mucho tiempo a esto, Carlo.
-¿Y por qué no vienes? El coche admite dos plazas...
-No me apetece, de veras.
-Vale. No le des más vueltas, cariño. Estaré de regreso antes de las
seis.
Él la besó en los labios, un gesto que martillearía la memoria de ella
durante mucho tiempo.
El último beso. Durante años, Sara se repetiría multitud de veces las
mismas preguntas ¿Por qué no le retuvo más tiempo? Habrían podido
hacer el amor durante horas, en la intimidad del dormitorio que desde ese
día ya no volverían a compartir. Si ella hubiese insistido un poco más.
Lo suficiente para que él abandonara la idea de subirse a esa máquina.
-Dios, ¿por qué no le quitaste de la cabeza esa locura? -se torturaba
interiormente.
-"Ve con prudencia, cariño..."-. Las palabras se desvanecieron
en sus pensamientos cuando Carlo giró la llave de contacto.
El bólido rugió anunciando su afán de conquista del asfalto. Quinientos
cincuenta caballos de potencia ofrecen bastantes posibilidades al
afortunado conductor que quiera experimentar nuevas sensaciones.
Con tacto muy suave, Carlo introdujo la primera marcha y posó el pie
sobre el acelerador. El Ferrari F60 se revolucionó hasta 6500 vueltas y
salió disparado hacia la Avenida de América. Al principio le costó
trabajo dominar los envites de la "macchina" a cada presión
sobre el pedal. Después comenzó a sacarle sustancia a la experiencia.
Aprendió que debía soltar enseguida el embrague y solo dejar caer el
peso del pie. Así consiguió una respuesta dócil del vehículo.
Únicamente cada vez que había de parar ante un semáforo y aminoraba la
marcha, le parecía que al accionar el freno debía apretar el pedal más
de la cuenta. Le sorprendió un poco que la frenada no fuera tan precisa
como el resto de los controles.
Tomó el desvío hacia la Nacional Uno, dirección Burgos. Sensaciones
nunca antes vividas pasaban por su mente. La excitación de la velocidad.
La brutal aceleración al cambiar de marcha.
Un gozo indefinible le mantenía eufórico.
A su cabeza acudían fugaces recuerdos de su infancia, cuando se escapaba
con la moto de su padre para recorrer la adoquinada Vía San Giovanni, de
su querido San Gimignano. A pesar del traqueteo producido al rodar por la
irregular superficie, aquel niño disfrutaba como nadie de la experiencia.
El cosquilleo que le subía por los brazos a sus doce años, con la
Benelli a sesenta kilómetros por hora, llegaba a erizarle el cabello.
Una excitación similar embargaba sus sentidos al volante de la máquina.
Pero esta vez se desplazaba por una autovía recién asfaltada a ciento
noventa kilómetros por hora, con visos claros de alcanzar mucho más
merced a la formidable aceleración brindada por el propulsor de inyección
multipunto.
Carlo dejó pasar el desvío hacia la carretera de Colmenar, donde pensaba
visitar las obras del Polideportivo que dos meses antes comenzó a
construir Fakirsa.
Le pareció mejor idea continuar unos pocos kilómetros más.
El color rojo fuego de la carrocería relucía bajo el sol de la tarde
como un diamante. Carlo deseaba sacarle jugo a aquel proyectil con ruedas.
En su muñeca, las manecillas del reloj Swiss Army marcaban las cinco y
veinticinco. Necesitaba más tiempo para hacerse con el control de la máquina.
Habituado al sencillo manejo de su viejo Alfa Romeo 95, le llevaría un
buen rato domar a este pura sangre.
Carlo no tuvo que hacer uso del freno desde que dejó atrás el casco
urbano. La retención del motor al levantar el pie del acelerador
resultaba más que suficiente para adaptar la velocidad al fluido ritmo
con que discurría el tráfico a esas horas.
La ruta le llevaba hacia la zona de la Sierra. Aunque sus picos más altos
no se elevaban mucho más allá de los dos mil metros, los barrancos y
despeñaderos que jalonaban la carretera imponían respeto a cualquier
viajero.
A la altura de la cuesta de El Molar, Carlo empezó a comprobar,
maravillado, la fuerza con la que el propulsor del Ferrari F 60 era capaz
de impulsar aquel ingenio mecánico, fruto de la más avanzada tecnología.
El velocímetro marcaba doscientos diez kilómetros por hora.
¿Qué pudo inducir a aquel hombre tranquilo, equilibrado y poco amigo de
asumir riesgos inútiles, a correr disparado a los mandos de un bólido?
Sensaciones, quizá. Sensaciones de una intensidad que nunca antes (si
acaso en la niñez conduciendo la Benelli verde y plata) había llegado a
experimentar.
-Es Inevitable sucumbir, ¿eh Carlo? -preguntaba su conciencia.
Total, por una vez que juegues a ser chico malo no has de sentirte
culpable-. ¿Quien no ha sido atraído por lo prohibido, por traspasar la
línea de lo correcto? ¿Incumplir una norma de tráfico? ¡Bah! Su buen
amigo el concejal le resolvería la papeleta. Cuantos favores
intercambiados. Una sólida amistad. Buen elemento ese Pablo.
Las curvas iban haciéndose más cerradas a medida que Carlo avanzaba por
la pista hacia la cadena montañosa.
Pisó el freno varias veces. Al igual que cuando circulaba por
Madrid, notó que debía apretar a fondo el pedal. Pero ahora apenas podía
percibirse el efecto de la frenada. Cambió a una marcha más corta. No
fue suficiente. El vehículo escapaba por momentos a su control. Un sudor
frío humedeció su frente y sus manos. Los nervios empezaron a dominarle
y dieron paso a una rigidez que le atenazaba los brazos y las piernas. Un
letrero indicaba en negro sobre blanco la leyenda " Robregordo, 10
Km". La siguiente curva hizo que el Ferrari sobregirara de la parte
trasera. Casi fuera del arcén, el conductor consiguió enderezar la
trayectoria. El rugido del motor fue una clara protesta ante la subida de
revoluciones provocada por la reducción de marcha. Dominado por la
desesperación del momento, a Carlo le importaba poco forzar el motor,
pasarlo de vueltas o que saliera ardiendo. Pugnaba por salvar la vida y
para ello había de frenar. Frenar como fuera. Durante un instante que le
pareció una eternidad, Carlo decidió arrimarse a la pared rocosa de la
montaña, cortada por la carretera en varias zonas.
Se hallaba en las estribaciones de la Sierra madrileña, hendida por la
Nacional-I como si un hacha descomunal hubiera asestado un tajo
formidable.
-¡Dios, ayúdame! ¡ Dios, ayúdame! -repetía para sí.
Pretendía rozar el lateral rocoso en un loco intento de reducir la
velocidad. Entró en una curva pronunciada, en forma de horquilla. Salir
de ella a ciento ochenta kilómetros por hora, resultó ser una empresa
imposible. La angustia de Carlo le llevó a la memoria la imagen de Sara.
- "Cariño, estoy perdido. Recuérdame siempre".
Esas palabras cruzaron su mente tres segundos antes de romper el pretil.
El coche rebotó contra la roca y salió despedido hacia el lado opuesto
de la calzada girando sobre sí mismo. Rebasó el borde del precipicio
llamado Barranca del Toro, a trescientos metros sobre el suelo. Seguía
girando mientras surcaba el aire en un recorrido mortal que terminó
aplastándolo contra las grandes rocas del fondo.
|


