|
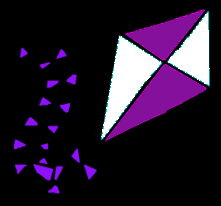
|
Una noche respeto
bajó y te puso
bella corona.
Respeto de mortales
que muerto al fin
te hizo persona
pobre del que pensó
pobre de toda,
aquella gente,
que el día mas importante
de tu existencia
fue el de tu muerte.
Silvio Rodríguez, El Papalote |
Una o dos veces por semana te topabas con don Jeremías, no tenías que hacer nada o casi, sólo andar como
al descuido pasando cerca del baldío donde se presume pernoctaba, o dejar una botella de vino barato que actuaba como llamador. Dejabas la botella entre unos arbustos y algún cerro de hojalata, hacías tintinear vidrios con alguna pedrada y te retirabas un poco, para que don Jeremías entrara en confianza. El viejo salía de algún lugar entre los escombros, se arrastraba conservando restos de alguna dignidad perdida, intentaba por todos los medios de no ensuciar su corbata roja (ya tirando a marrón por el tanto manoseo de los días y el escaso mantenimiento en tintorerías). Ponía las manos en los bolsillos del turbio traje, y llegaba al cebo que lo esperaba. Entonces se aferraba con entusiasmo trágico a la botella y fisgoneaba a los costados. Luego avisaba: "ya pueden salir". Entonces uno hacía acto de presencia y compartía el deleite del viejo de estrellar la botella contra el piso, salpicando lo más que se pudiera. Jeremías le había prometido a la virgencita no beber nunca más y hacía años que lo cumplía. Agradecía que lo tentaran, decía que de ese modo, los visitantes le hacían el mejor de los regalos: un brebaje de fe, un incomparable rato de alegría al engordar la voluntad.

La algarabía de don Jeremías quedaba mal con su situación, su aspecto y todo el abecedario de la miseria que llevaba a cuestas. Se defendía: "cargo con todo menos con mi pasado". Pero no era del todo cierto. Reconocíamos que nunca nos hablaba de su ayer, en el cual presumíamos estaba la clave de su abandono atroz. Pero el pasado se le notaba en el cuerpo, y sobre todo en los ojos, con esa definida aureola gris en contraste con el marrón gastado de las retinas. Tenía los mismos ojos que un perro sin dueño, hastiado de hambre y soledad, de pulgas y garrapatas, de olvido y exterminio. Tenía la frente tajeada por la vida y los párpados queriendo cansarse como si estuviera al borde de caer en siesta. Pero ese sueño al que propendían no tendría fin. Jeremías se sabía perseguido por la muerte, pero no huía. No la deseaba: "hay tanto mundo que no he visto", se lamentaba a menudo. Él hubiera querido visitar el Louvre, bañarse en el Ganges, trepar las pirámides aztecas, comprar baratijas en la ajetreada Jerusalén, alquilar un velero en el Mediterráneo, torear con la muerte en España, revolcarse en las praderas que surgen de los valles entre los Highlands, detener la vista en la blancura de la Antártida. Pero su vida lo recluyó a estos parajes, y toda su vida transcurrió en un perímetro no mayor a 50 kilómetros, aquí en Mendoza, Argentina, tierra de nadie para muchos, tierra de muchos que no son nadie.
Le gustaba que le leyeran Almafuerte o José Ingenieros o Leopoldo Lugones. Con las nuevas estéticas o con las extranjeras no tenía buena relación. Su mundo literario era aún más breve que el geográfico, su ámbito era cárcel. Pero en su ínfima literatura, supo gozar del buen gusto, y memorizaba los poemas o las frases que cualquiera subrayaría leyendo esos libros. "No te des por vencido ni aún vencido", era su frase más repetida, la masticaba como chicle todos los días de su vida. Como todo pequeño gran hombre, don Jeremías no sólo apreciaba las letras, también sufría de encantamiento por las mujeres. Pero tenía la resignación del célibe y la predisposición monástica incluso. Se cuidaba de ser grosero o dejar que se le notara cómo se le iban los ojos si pasaba una mujer. Tenía la cursilería dulce del galán venido a menos, y elaboraba piropos ínfimos que nunca pecaban de subidos de tono. "La mujer es un regalo de Dios, pero la hizo el Diablo", le gustaba decir a menudo. Y sonreía con una picardía nostálgica que no desagradaba en absoluto, salvo que el acordarse del Maligno lo ponía un poco sombrío. A mí me parece que creía más en el mal que en el bien; como maniqueo de alma, esto del cuerpo y del mundo era para él sofisticada perdición del espíritu, pero el caso es que en el plano de la fe era, a la vez y sin contradicciones aparentes que le quitaran el sueño, metafísicamente escéptico y pragmáticamente devoto de lo más supersticioso: estampitas, rosarios, promesas.

Nadie me tenía prohibido verlo a don Jeremías. Su compañía, bien dosificada, hizo de mi infancia una cosa más vivible, una cosa más añorada hoy desde la distancia. Por supuesto, yo estaba entre los "sospechosos" de todo barrio, así que los buenos vecinos me ponían mala cara. Y qué compañías con las que me codeaba. El nagual Zacarías me recomendaba no dejar de visitarlo al viejo vagabundo, al que ni siquiera le cabía el despectivo "mendigo", porque nunca se lo vio pidiendo y gozaba de lo que la gente le daba. Él sentía que era una especie de salvador, pues ponía al alcance de gente pequeña, la vulgar indulgencia de la dádiva con la que oxigenaban un poco sus conciencias. Había un alivio mutuo, una transacción, que aunque no cotizara en bolsa, regulaba el misterioso equilibrio del universo.
Si don Jeremías había tenido una mala noche, agobiado por sabe quién qué sombras, tan expuesto como estaba al desamparo filoso, te dabas cuenta porque lo encontrabas fumando colillas de cigarrillos que recogía del piso. O estaba muy callado, revisando su bolsa de boletos capicúa, en los cuales presumía tener atrapado el secreto de la fortuna. "Soy el dueño de la suerte, pero no me la puedo aplicar", decía. Y entonces te contaba que soñando, había puesto suerte en la mesa de luz de la habitación más triste de un hotel alojamiento, para que no se murieran de muerte ni de amor los amantes transitorios. O te contaba que soñando, había sonado los mocos de la hija que no tuvo y la había abrigado del frío de la ausencia. También soñaba que ponía suerte en las verdulerías para que no se pusieran indigestas las berenjenas, que ponía suerte en algún nicho de cementerio para que las vueltas del muerto no lo marearan cuando llegara el día de soltar los huesos. Don Jeremías puso suerte un día de la patria en mi delantal blanco, y esa escarapela azul celeste que mi madre puso con esmero, era la consecuencia del sueño del viejo. Esos días en que don Jeremías te contaba sus periplos nocturnos de sueño, estaba impregnado de una ambarina luz y cuando silbaba tangos sonaban clarito, tan bien los silbaba, que te dabas vuelta para no creer lo que veías y creer el milagro que escuchabas. Si los fantasmas pudieran aparecerse a voluntad, de seguro en aquél baldío lo hubieran oído Gardel, Canaro y Homero Manzi.
Entre los muchos recuerdos que ha liberado esta penosa recapitulación a la que me someto, está la tarde en que don Jeremías me enseñó a hacer barriletes (en Mendoza: barriletes, en otros rincones: cometas, papalotes, volantines). Tenía urgencia, como si le quedara poco tiempo. Yo estaba con Aureliano, y nos mandó a obtener los requeridos materiales: cierto papel, cola de pegar, piolín. Él aportaría cañas y pericia para remontarlos, sin contar con la transmisión del arte de fabricarlos. Y fue buen maestro. Le debo a ese viejo mi primer pájaro de papel izado a la suerte de los vientos, y esa sensación de volar que se tiene al remontarlo. Pero la muerte no tenía tanta prisa como parecía, y hubo varios días de barriletes con don Jeremías. Supe algunos secretos, como el de dominar la muñeca y saber provocar piruetas estudiando el capricho del viento.
Parece que en mis anécdotas siempre se hace la hora del pero. A todas las flores les llega la noche, a todos nos maltrata un día un invierno fiero que nos arranca las entrañas. Tenía catorce inviernos sufridos cuando aquél invierno mató de hielo a don Jeremías. Se supo en el barrio y por un tiempo, entre los muchachos, homenajeamos al viejo conservando un raro luto, que estaba hecho de omisiones, de cuidadosa precaución en los chistes y las travesuras, de silencioso homenaje al pernoctar en el baldío. Con Aureliano le hicimos una canción, impresentable y diluida por los años, y no sé si invento una tarde en que remontamos barriletes honrando la memoria del viejo. Cortar la cuerda simbolizó desapego, significó dejar vagabundear el recuerdo del muerto, dejar de temer que se nos apareciera entre los yuyos en plena guerra de hondazos. Una vez le pregunté al nagual que por qué se muere la gente, y él respondió sin pensarlo: "porque los poderes que rigen al hombre más allá de lo humano tienen raptos de inesperada piedad". No puede caber ningún consuelo en sus palabras, yo quería que el mundo fuera más blando, no el erial en que estaba obligado a conservarse.
En los garabatos de navegante que el guerrero cotidianamente exuda, en los escritos que el Águila leerá antes del epílogo y el silencio soberano, yo quería tener a don Jeremías; no sé si fue brujo pero mereció serlo, o quizá lo merecimos brujo y no tan tarde como para que la tristeza lo engullera. Y lo quiero en estas memorias difícilmente legibles, porque mi primer ensueño lúcido tuvo la exacta sensación que unos años antes don Jeremías me había mostrado, levantando al aire dragones de fiebre alada. El espíritu, esa dulzura que uno adivina detrás de la miseria, me había preparado para el evento mágico. Mi yo de ensueño fue un barrilete que era sostenido con mano firme por el tonal, que dormido, se quedaba en cama. Me remonté desde mi acostumbrado yo y volé, sujeto a cordura por un piolín invisible, sacudido en las regiones de la segunda atención por el aliento inhóspito de los poderes que sustentan la vida. Rodeado de las paredes inasibles del intento, imploré por don Jeremías, y tuve la certeza física de que se cumplió mi deseo. Creo que don Jeremías es ahora un viajero del infinito. Su mirada andará bebiendo los tantos paisajes que en vida quiso conocer y no pudo. Porque presumo que al morir, estaba tan liviano como el papel con el que se hacen barriletes.
04 de julio de 2000
Galo
|