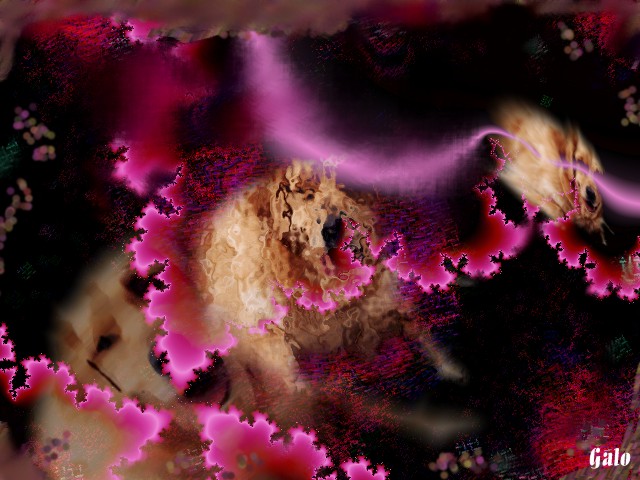Era un día frío, en las montañas lejanas la nieve
azotaba la mirada con esa especie de castidad a la fuerza, la hora resbalaba
el mediodía, casi ya caía en la siesta. Z me había
pedido que depusiera una actitud equivocada: juzgarme inmortal. Habíamos
salido muy temprano, empezaba a tener sueño, el traquetear de su
vieja Ford en los caminos angostos y erráticos me mantenía
apenas despierto. Z no había hablado, yo había leído
en silencio. Detrás venía Lucía, que iba a quedarse
en su casa de retiro. Pero Lucía es un ser enigmático y silencioso.
Desde muy pequeña perdió la vista, y perdió con ella
esa voz que en nosotros sólo se presta a necedades, mentiras y maldades.
Nos detuvimos de
forma casi abrupta. Z nos pidió que bajáramos. El frío
que empañaba las ventanas se introdujo sin permiso en mis huesos,
entonces me abracé a Lucía y ella me miró con el desprecio
que se tiene a los seres débiles sin razón.
- Matamos un perrito
y ni te diste cuenta - dijo.
El nagual no había
perdido tiempo. Se agachó junto al perro deshecho, que por algún
perverso milagro todavía vivía y nos miraba agobiado de resignación.
Estaba muy agitado, jadeaba como suplicando y yo no podía quitar
los ojos de las vísceras. Lucía lloraba sin ver, su retina
amparaba pensamientos indescifrables. Entonces oímos un llanto y
una niña de siete u ocho años apareció por el camino,
venía corriendo y gritaba un nombre: Sasito.
Lucía de
un salto la interceptó, mientras Z envolvía a Sasito en su
campera y lo alzaba. Yo permanecía estúpidamente paralizado,
entonces Z me dijo que todo esto lo había causado yo, que me hiciera
responsable. Eso hizo resonar en mí automatismos inconscientes:
me pasaba que actuaba por reflejo cuando se apelaba a mi responsabilidad
en cualquier asunto. Era excesivamente responsable.
Corrí hasta
donde estaba la niña, y le pregunté dónde vivía.
Me miró como se mira a un idiota sin remedio, pero se dignó
a extender la mano. Si yo hubiese levantado la mirada hubiese visto la
casa, bastante humilde, la única en al menos tres kilómetros
a la redonda. El nagual ya estaba golpeando a la puerta de la casita cuando
me recuperé de la vergüenza, entonces me apené y me
metí a la camioneta. Una anciana atendió, algo le dijo Z,
no recuerdo, luego entró. Detrás entró Lucía
que abrazaba a la niña, y los sollozos del perro sumados a los de
la niña me habían metido en un pozo oscuro de tristeza. De
todo lo que sucedía, lo que más me importaba era la impresión
del perro eviscerado, y luego lo demás, pero para no sentirme tan
despreciable, me decía que el mundo era cruel y que el nagual iba
distraído y lo había pisado. Eso me resultaba casi intolerable.
A los minutos, salió
el nagual con el perro en sus brazos y lo puso encima mío. Me dijo
que yo debía sanarlo, puesto que era un sanador. Mis balbuceos fueron
saber dónde estaba Lucía. Él dijo que Lucía
se quedaría hasta el otro día, porque María estaba
muy mal. Pero que Lucía había asegurado que yo sanaría
a Sasito, y que lo devolvería al otro día sano y salvo, porque
yo era un brujo sanador muy poderoso.
Sin tener tiempo
a reaccionar, Z se subió a la camioneta y me llevó a un lugar
de plenos poderes, como él decía. Era un cerro muy bajo,
detrás de dos más bien altos, que no se veía desde
el camino. había una roca muy grande en forma de estrella, poblada
en sus rincones por cactos de montaña. En el camino yo sentía
gemir muy bajito al perro, y temblaba violentamente. ¿Qué
podría hacer por él? Me martirizaba la convicción
de que nada, nada en absoluto. Estaba asqueado de la situación,
lloraba, ya a los nueve años sabía contener lo suficiente
el moquerío, pero esta vez no podía permanecer digno.
Llegamos y Z me dijo
que volvería al atardecer para no entrometerse. Me acercó
la mochila donde tenía yo mis libros, talismanes, hierbas y cosas
así. Dijo que no lo defraudara, que no le fallara a Lucía,
ni a María, la pobrecita había perdido a sus padres el mes
pasado y todo lo que amaba en el mundo era ese perro.
Serían las
tres de la tarde. Pasaron dos horas, mientras me acostumbraba al frío
y me improvisaba una fogata. Había decidido que no volvería
hasta sanar a Sasito. Pensé que lo mejor era realizar primero un
exorcismo. Efectué tres conjuraciones. Luego puse al perro en un
círculo. Dibujé una estrella de cinco puntas y busqué
en los grimorios uno de mis hechizos favoritos.
Estaba a la mitad
de una recitación en latin cuando tuve la convicción de que
el perro había muerto. Me acerqué, le hablé, lo abracé,
pero no reaccionaba. Me sentí inutil con todo eso que había
hecho. Me dije que me había estado evadiendo con toda esa parafernalia
pseudoesotérica. No había sido impecable, entonces ser sanador
es imposible. Sanar es seducir al intento para que restablezca un canal
deteriorado.
Pasaría una
hora o dos. Ya el frío era cruel, pero casi no lo sentía.
Decidí enterrar al perrito. Me puse a cavar por ahí cerca,
cuando sentí que muy bajito, el perro gemía. Salté
a su lado, miré sus ojitos, y supe que debería darle muerte.
No podía sanarlo, pero no podía permitir que sufriera así.
Todavía lloré un poco más, luego un frío despiadado
se instaló en mi columna, me erguí, saqué mi rifle
22, y ejecuté la despiadada eutanasia. Luego ceremoniosamente lo
enterré. Ya era bien entrada la noche, las estrellas eran un montón
de titilantes preguntas, el frío era una sólida convicción
de que la vida es triste.
Cuidé mi fogata,
y entre el humo y las ramitas secas, entre el frío y mi angustia,
fue madurando el nuevo día. Amaneció con la llegada de Z.
Silenciosamente se sentó a mi lado y me explicó (no recuerdo
las palabras textuales) que cuando nos llega la hora, nada puede impedirlo.
Habló de que el universo se confabula cuando se trata de complicidad
con la muerte. Hasta un prestigioso nagual como él puede ser el
instrumento infame, y un "sanador" como yo terminar el trabajo, entre mis
temores de mierda y mis cuidados de nenita inglesa y mis locuras ebrias
de hechiceros mitómanos o sencillamente insanos. "No esperes algo
mejor, Galito, cuando el universo te estigmatice deteniéndote el
reloj, como diciendo: buitres, aquí está el miserable que
se muere". La muerte es cruda y despiadada para todos, y es inevitable
y hasta absurda, pero la vida muchas veces también lo es, y lo es
sin remedio y sin recaudos. Y hasta sin moralejas.
- ¿Cuál
es la moraleja entonces? - pregunté desesperado.
- No hay moralejas.
Hay realidades. Está María por ejemplo, esperando que vuelvas
con Sasito vivo.
- ¿Y qué
voy a hacer?
- Nada. Te habrás
dado cuenta que casi nunca se puede hacer nada. Muchas veces el heroísmo
consiste en hacer precisamente eso inevitable que nadie quisiera hacer.
Pero sí tuve
una moraleja y fue el matiz mágico que tiene el cosmos. Volvíamos.
Teníamos que pasar a buscar a Lucía. Cuando nos acercamos
a la casa, estaban María y Lucía jugando con Sasito. Hasta
un beso me dio Lucía cuando subió a la camioneta y luego
sentí que tenía hambre y que vendrían muy bien para
paliar la situación esos alfajores de maicena que venían
en el bolso del nagual.
Galo