
El
padre Augusto ETCHECOPAR
Discípulo
y sucesor del bienaventurado Miguel Garicoïts
G
Mourié y P Miéyáa

Prólogo
Desde que vi esa América que ya me era cara, la recuerdo muy a menudo.
Tan pronto como Augusto Etchecopar lleve la aureola de santidad que le está preparando la Iglesia, América tendrá en el cielo un poderoso protector. Durante medio siglo América ha solicitado la imaginación y ha hecho latir el corazón de ese vasco - francés.
A decir verdad, en un principio no tiene muy alto aprecio por ella: la mira como rincón de infierno. Forzoso es decirlo para disculparlo: tiene cinco años escasos. Pero gasta, a esa edad, un genio de fuego, y se enoja como un demonio. ¿Quiere su hermano mayor apaciguar sus arrebatos? Pues se le contesta con una ráfaga de puñetazos; llega un día el pequeño revoltoso a asestarle unos cuantos puntapiés, con el deseo confesado de mandarlo, ya que no al diablo, por lo menos a la América para siempre.
Como por ensalmo, hete aquí que su voto es escuchado. El hermano mayor se embarca en Burdeos, llega a Bolivia y luego se radica en la Argentina. La distancia devuelve la paz. Se apresura Augusto en hacer olvidar sus hazañas de niño peleador y no tiene ya para su adversario de antaño sino largas caricias: sus cartas.
Siente despertar en él el deseo de reunírsele: Me parece —le escribe a los once años— que estoy llamado a seguirte a esas lejanas playas.
América lo atrae, como cortada a su medida. Es la tierra de las fabulosas empresas; ahora bien, ese hombre de acción sobresale en hacer algo de nada. Y luego a esa gran inteligencia hacían falta amplios horizontes.
Dios, sin embargo, le depara una tarea amplia. Al elevarlo al sacerdocio, su corazón se le apega más y más. Allí se han radicado sus cuatro hermanos. Evaristo, que es uno de los pioneros de la industria azucarera en Tucumán, padece una crisis religiosa al embate de las primeras adversidades; necesita de alguien para sostener su fe desfalleciente. Juan Bautista, desaparece en Méjico con una fuerte herencia a semejanza del hijo pródigo, y también como el hijo pródigo esboza al atardecer un regreso al hogar familiar. Severino y Máximo, viven junto con Evaristo. Son los hermanos predilectos del padre Etchecopar; ha tenido la dicha de asegurarles su educación en el colegio de Saint-Palais: ha sido su maestro y su guía espiritual; los acompaña con el pensamiento y la oración, y les escribe de continuo con la ternura de un padre para con sus hijos.
Además, cerca de sus hermanos de la Argentina, tiene una familia religiosa. La Sociedad del Sagrado Corazón, fundada por el padre Garicoïts, del que es el hijo y el continuador, dirige dos iglesias y dos establecimientos de enseñanza en Buenos Aires y en Montevideo. Esos hombres, que a pesar de la distancia conservan el ideal religioso de su santo fundador, le han prestado el más completo apoyo en cuanto a la organización del instituto. Sus cartas les hacen sentir su agradecimiento, y su alma los inunda con los esplendores de la doctrina garicoïsta.
Desde 1836 a 1891 el pensamiento y el corazón del padre Etchecopar están orientados hacia América; durante medio siglo ha soñado con verla. Al arribar por fin a sus playas en 1891, el nuevo mundo ha despertado del entorpecimiento de la era colonial, tiene el encanto y el empuje de las naciones jóvenes.
En cuanto a él, es un magnífico anciano, transformado por sus virtudes y el ardoroso trato con Dios, con el prestigio de sus obras: la organización de la Sociedad del Sagrado Corazón, la creación del escolasticado de Belén y la glorificación del beato Miguel Garicoïts. Su hermano Máximo, que ha fundado un hogar en Tucumán, lo acoge con sus hijos como a un patriarca. Su familia religiosa lo recibe como a un santo, lo más selecto de la sociedad católica argentina, con Pedro Goyena y José Manuel Estrada, lo contemplan y lo veneran como mensajero de Dios.
Su corazón no puede resistir a tanto aprecio y afecto. Se da a todos sin recelo y todos lo veneran con ternura. Más después de una permanencia de seis meses, al alejarse para siempre de ese nuevo mundo en construcción, se le escapa un sollozo, en el que vierte su alma: Desde que he visto —dice al oído a su hermano— esa América, ya por causa tuya tan cara para mí, pienso muy a menudo en ella, con el interés que nos ata a un país donde hay en los espíritus tanto ardor como en el sol, y cuando todo esto se vuelve hacia Dios, ¡qué fe!, ¡qué caridad!, ¡qué celo para bien!
Capítulo I
Juventud y Educación
Mi nombre fue proclamado el primero.
|
A |
ugusto Etchecopar ha nacido el 30 de mayo de 1830 en Saint-Palais, en el país vasco - francés.
Saint-Palais
Le gustará su marco campestre: una llanura con los matices de sus campos, de sus prados y de sus bosquecillos rodeados de collados ondulados, donde se posan risueñas aldeas y antiguos castillos; gustoso mentará, por cuanto estas cosas tienen siempre arraigo en el corazón, su alegre arroyo, sus casas aseaditas, el mercado con su soportal y sus galerías, los viejos hoteles del Grand Cerf y del León d’Or; llegará a decir en la embriaguez del amor terruño: ¡Saint-Palais es un pequeño París!
De París, no le falta a esta antigua capital de los reyes de Navarra, ni el escudo de armas, ni la iglesia de la Magdalena, ni siquiera los clubes políticos, donde se habla por demás de la guillotina para una ciudad de dos mil almas.
La casa natal extiende su frente, sin adornos bajo un gran tejado de tejas rojas, un tanto retirada de la calle del Palacio de Justicia. Al venir a este mundo, Augusto Etchecopar ve inclinarse sobre su cuna un hermano y cuatro hermanas, a los que no tardarán en seguir cuatro más, los diez hijos de padres admirables.
Sus
Padres
La familia pertenece a la buena burguesía, dueña de una que otra finca; los padres son dos cristianos de viejo cuño, más su virtud antigua sonríe al progreso moderno.
La madre, Ninette Sibas, de Bayona, es una mujer atractiva, sensible y generosa, tan discreta como tierna. Comunica a esas almas jóvenes su piedad afectiva; morirá cual predestinada.
El padre, Juan Pedro, receptor de correo, tiene el culto del deber: sirve generosamente a Dios y al prójimo. Es un santo, declarará su hijo Augusto, todo un perito en lo que atañe a santidad. De ese santo, la historia no cuenta los ejemplos; por lo menos nos ha conservado su estilo; es de la misma tinta que el de los Padres de la Iglesia.
En
cuanto a ti, querido hijo —escribe a
Evaristo— he aquí un medio seguro de tener éxito y de ser feliz aún en este
mundo, objeto de nuestra solicitud: es el de servir a Dios. Si lo sirves siempre
como lo manda la religión, lo que fácilmente harás con tal de quererlo bien,
te llevará por así decir de la mano...
Todo
depende de los amigos con quienes andes, y de los libros que leas. Los amigos
peligrosos están bajo el influjo del enemigo de nuestra salvación; los malos
libros han sido escritos bajo la misma influencia. El demonio tiene mucho saber,
mucha experiencia; sabe lo que agrada a los hombres y de acuerdo a eso les arma
trampas, en las que suele tener éxito. Y aún en caso de no tener éxito, no se
desanima nunca. Nos persigue de continuo y no se puede vencer sus asechanzas sin
acudir a menudo a la oración, y sin cumplir exactamente nuestros deberes
religiosos.
El enemigo al que más aborrece el buen Dios —escribe a Máximo— el que más le horroriza, y contra el cual se alza con toda la fuerza de su diestra, es el pecado. ¡Oh! esa reflexión merecería cien hermosos sermones de nuestros mejores predicadores; pero antes de que lo recibas de otra fuente, tu padre está dichoso de decírtela; no la eches en olvido. Fue necesario el sacrificio de su divino Hijo para borrarlo. Juzga por ende lo que es el pecado a los ojos del Todopoderoso.

Sangre
Gaucha
Habría, tal vez, malogrado un santo de más ese padre de familia cuya autoridad es respaldada por la voluntad del Altísimo. Porque al niño le hierve la sangre en las venas. Tiene cinco años escasos y se embriaga de pasatiempos peligrosos. Zambullirse y refocilarse en las aguas del Bidouze, he aquí sus delicias; gusta sobre todo de montar un brioso caballo árabe, y —junto con su hermano— de cruzar el espacio cual relámpago: Mis manecitas cruzadas sobre tu pecho —le dirá 25 años más tarde— jadeante y sin aliento, sentía mi cabeza arremolinarse como en un ensueño.
Hay en él pasta para un cow-boy del Far-West o para un gaucho de la Pampa. Pronto también tomaría sus violentas costumbres. Porque sus diversiones van seguidas de puñetazos, de puntapiés y de asirse de los cabellos de sus compañeros. De ese buen diablito, el ambiente cristiano hará un ángel.
La muda se verifica temprano y repentinamente. Su hermano Evaristo se ha ido de América; era la víctima condescendiente de sus lides violentas. No puede ensayar sus garras contras sus hermanas. Son cinco en torno a él; pero ninguna tiene genio de amazona. Prefieren todas los sencillos juegos familiares a las hazañas deportivas, y a las luchas prefieren las caricias.
Se asocia a sus labores y toma parte en sus esparcimientos. Más, para participar de ellos sin asustar a nadie, necesita refrenar sus instintivos arrebatos, mostrar la amenidad más que la fuerza. Gracias a ese trato femenino, el niño pendenciero se esfuma; adquiere suma delicadeza de modales y sensibilidad estremecedora. Magdalena puede divertirse hasta asirse de sus cabellos sin desencadenar la tormenta. A esa edad, niño encantador con sus rizos rubios, tiene la gracia atrayente de una niña.
Un
ermitaño de siete años
De ella tiene sobre todo la piedad. En ese hogar cristiano donde se reza en común, donde se reza a menudo, el pequeño Augusto necesita rezar solo. Se aparta un poco de sus padres, de su madre y de sus hermanas, se dirige a la huerta; y allí, en el fondo de un seto de olmedillas, inmóvil, recogido como un querubín, prolonga sus devociones. Ayer se le hubiera destinado a las hazañas de los caballeros, hoy anhela la vida de los ermitaños.
La energía que lo anima no se ha evaporado. Más en vez de gastarse en gastos de violencia, se concentra en el esfuerzo moral e intelectual.
Atraído ya hacia la perfección, se ejercita con esmero a la obediencia, a la mansedumbre, a la paciencia. En lo tocante a la humildad, progresa más lentamente, al menos respecto a un punto. No es por sus ventajas físicas, ni por su belleza y su inteligencia que se enorgullece. Canta como un jilguero, toca el cornetín de pistón como un virtuoso y provoca salvas de aplausos sin el menor asomo de orgullo. Es en la cancha de pelota donde tiene sus debilidades. No se conforma fácilmente con ser tan sólo un lúcido segundón, y si está jugando contra bearneses y gascones, no reviste a la altivez de demostrar la superioridad de los pelotaris vascos. Los pueblos oscuros no sacrifican ningún destello de gloria.
Ese exceso de patriotismo, lejos de empañarla, hacía más deslumbradora la virtud de Augusto, a quien sus compañeros comparan con San Luis Gonzaga. De éste posee la nobleza, la pureza y la piedad precoces. Por eso a los once años, se apresuran a admitirlo a la primera Comunión. En esa fiesta, dentro del misterio del alma, Nuestro Señor enciende la llama que consume a los santos.
Triunfos
escolares
Otra llama ilumina a su mente: el saber. A los 8 años ha ingresado en el colegio de su ciudad natal. Se trabaja de lo lindo en esa casa de educación: Augusto más que sus condiscípulos; y el éxito corona sus esfuerzos.
Los comienzos son tan magníficos que la humildad está por un momento en trance de naufragar. Redacta, no exento de algunas deficiencias ortográficas, un boletín de victoria y lo envía allende los mares hasta América, a su hermano: Te quiero enterar de que pertenezco a la primera clase del señor Castet y de que he sido admonitor de alumnos dos veces más altos que yo, y de una edad dos veces mayor que la mía; el año pasado saqué cuatro primeros premios; este año el señor Castet quiere en el examen presentarme como el mejor alumno de la clase.
Esos gritos de triunfo hubiera podido multiplicarlos. Durante diez años, en efecto, es el laureado del colegio. Pero tan sólo se oirá otro, diez años más tarde, en 1847, cuando concluido su curso de retórica en Aire, consigue en forma muy destacada su diploma de bachiller: Te anuncio que soy bachiller en letras. He dado mi examen el 10 de agosto próximo pasado, y mi nombre ha sido proclamado primero entre los candidatos aprobados.
Tal éxito hubiera marcado a muchos mozalbetes. En cuanto a él, no manifiesta ni asomo de orgullo, ni la más mínima satisfacción. ¿Es insensibilidad de su parte, falta de bríos? No, más ha renunciado a la gloria humana para consagrarse a la gloria de Dios.
Capítulo II
Vocación
Seré sacerdote, el amigo íntimo, el confidente de
Dios.
|
S |
aint-Palais tenía de vicario foráneo, hasta el año 1828, al presbítero Borda, ex párroco de Ibarre, quien diera a la Iglesia el fundador de Betharram. Su inmediato sucesor había de proporcionar al Beato Miguel Garicoïts su discípulo predilecto y el continuador de su obra, el padre Etchecopar.
Una
profecía
El presbítero Salaberry, así se llama, es un sacerdote prestigioso. La familia Etchecopar no cuenta con mejor amigo. Los visita diariamente. Algo extraordinario allí lo atrae, un portento de gracia: Augusto. Llega hasta sentarlo en sus rodillas para hablarle de Dios y prepararle a ayudar a misa. Una tarde, como inspirado, dice con profética voz: será sacerdote.
El chico se sonríe. Mientras tanto helo aquí monaguillo. Al ver la piedad litúrgica de ese clérigo en cierne, de siete años, no le cabrá la menor duda al buen párroco respecto a su profética intuición. Por tanto, al dirigirse de Saint-Palais a Bayona, donde ha sido promovido arcipreste, promete a su diminuto acólito el sacerdocio.
A esa edad el pequeño Augusto da prueba de carácter. No se recibirá de sacerdote así nomás para dar gusto al buen padre Salaberry; quiere un llamado de lo alto. Ese llamado ¡cuánto lo anhela! Pido de continuo a Dios se sirva determinarme respecto a mi vocación; si escucha mis deseos seré consagrado al servicio de los altares.
Mucho se hace esperar la respuesta a sus oraciones. Mientras tanto crece su indecisión. Sus compañeros de aula no padecen esas cavilaciones tratándose de su porvenir:
—Yo seré diputado, como papá...
—Yo seré soldado, como Napoleón...
—¿Y tú? —inquiere un curiosillo.
—Yo —dice Augusto—, seré médico.
¡Piensa también en esa América, tierra de magníficas aventuras! Conforme va creciendo ¡cuánto lo hechiza! Lo manifiesta a su hermano de la Argentina: Me parece a veces ser llamado a seguirte a esas lejanas playas... Otras veces también me parece que me llama Dios a cantar sus alabanzas y a ser uno de sus ministros. Y siendo Dios el Amo de todo, quiero cumplir su voluntad.
Esa voluntad llega por fin a manifestársele. Sucede en el Colegio de Saint-Palais, el día de la primera Comunión, en la fiesta de san Luis Gonzaga. El joven santo le trae el mensaje del cielo. Lo manifestará Augusto cincuenta años más tarde: Oh, San Luis, veo vuestra estatua en el rincón de la escalera principal, me parecía que me estaba mirando, que me hablaba y que me atraía hacia ella.
Eugenio
Segalas
Esa vocación que ha ido brotando lentamente se abre del todo merced a un selecto director, el presbítero Segalas. Este último es una de las conquistas del Beato Miguel Garicoïts. Se habían conocido en Garris y en Saint-Palais; luego se habían separado para proseguir sus estudios, sin que menguase su amistad. Concluido su curso de retórica en el liceo de Pau, Eugenio Segalas, que se orientaba hacia el foro, recibe una carta del abate Garicoïts quien, irresistible cual un oráculo, lo determina a vestir el traje talar.
Ingresa al Seminario; recién ordenado, se le nombra profesor de dogma en el mismo establecimiento, cuando he aquí que lo reclama Saint-Palais para ponerlo al frente del colegio; allí sucede: allí comienza su providencial misión. El padre Garicoïts había dado a la comarca ese educacionista perfecto y ese educacionista forja para el fundador de Betharram su mejor discípulo, Augusto Etchecopar.
La enseñanza de ese sacerdote sabio y piadoso despierta la alegría del saber y sus ejemplos hacen seductora la virtud. En hablando de los misterios de nuestra fe era insuperable su unción. Y tan pronto como el alumno le manifiesta su inclinación natural y el llamado divino al sacerdocio, se siente guiado a grandes pasos y en línea recta por la senda providencial.
En lo sucesivo nada de cavilaciones. Ningún suceso puede ya conmover esa vocación, ni siquiera su primer éxito del bachillerato. Entera a su hermano de la Argentina: Tiempo hace que hubiera salvado la inmensa barrera que nos separa para asociarme a tus generosos esfuerzos, de no haberlo Dios dispuesto de otro modo. En su providencia y sabiduría me va llamando irresistiblemente a su servicio.
Será sacerdote; no lo oculta a nadie: ¡Para eso creo haber nacido!
No
tiene mala cara
A algunos les pesa un tanto esa determinación, por ser de trato tan ameno en la sociedad. “Augusto Etchecopar ha cumplido diecisiete años. Es un espléndido ejemplo de buen mozo, de una belleza un tanto más seductora, cuanto que ni pizca tiene de rebuscada. ¿Natural? Sí, desde luego; pero al mismo tiempo transfigurada por más alto esplendor. Sobre sus delicados rasgos campea el destello de una presencia misteriosa y sagrada.”[1]
Esa donosa apostura, él la desconoce. Oculta su brillo bajo la sotana, pero no lo consigue sino a medias. Cierto día, apasionado por el rey de los deportes, la marcha, ha cruzado la frontera española. Los carlistas están guerreando con los cristinos. El centinela, que le da la voz de alto, advierte que no tiene tonsura; no cabe duda, es un espía. El oficial toma cartas en el asunto : Suéltelo, que no tiene mala cara.
Estudiante
y Maestro
Sus relevantes dotes hacen que todos porfíen por tenerlo a su lado. Al disponerse a ingresar nuevamente al Seminario de Bayona, dos superiores del Colegio lo reclaman para sí. Su triunfo provoca un drama de conciencia. ¿A quién debe contestar? ¿Al señor Larrieu que lo está llamando a Aire o al señor Segalas que desea asociarlo a su obra de Saint-Palais?
Augusto, haciendo caso omiso de las inclinaciones de su corazón, se dirige a su obispo. ¡Monseñor a usted le toca elegir! Monseñor Lacroix lo exhorta a quedarse en el colegio de Saint-Palais, con sus padres, junto a su director espiritual.
El presbítero Segalas le confía las cátedras de Matemáticas y de Español antes de nombrarle profesor de “Tercera”. Muy pronto llega a ser uno de los más apreciados maestros. Respecto a la disciplina mantiene enérgicamente el reglamento, sin pecar de severo. En el aula, tras una esmerada preparación de la asignatura, no descuida a ninguno de sus alumnos, aunque sean de pocos alcances, evitando al propio tiempo llamativas preferencias. En el recreo es animador de juegos cuando no hechiza las imaginaciones con cuentos maravillosos.
Sus dos hermanos, Severino y Máximo, se educan bajo su mirada. ¡Con qué ternura los vigila! Estimula al primero, “alto y apuesto mocito de catorce años escasos, quien, como todos los miembros de la familia tiene mucho corazón, mucha sensibilidad y vivacidad, es inteligente y medianamente estudioso”. Alienta al menor, “un varoncito valiente, vivaracho, cándido”, que “parece llamado a tener éxito en el comercio”, y lo tuvo como estaba vaticinado, en la Argentina.
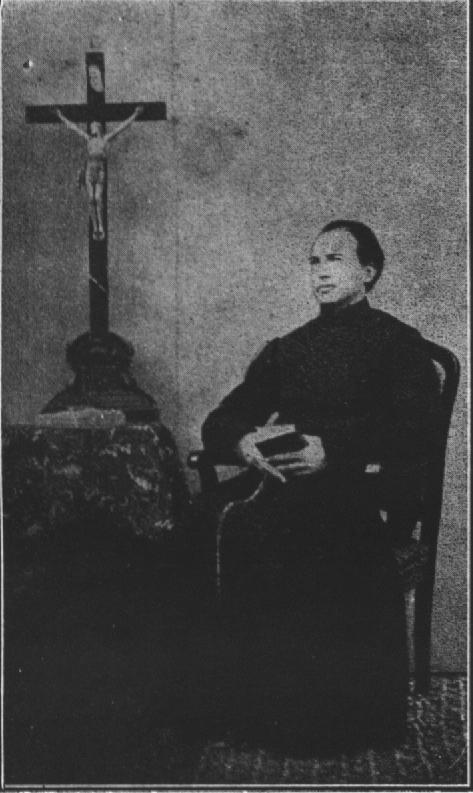
Ciencia
y virtud
Bajo la dirección del señor Segalas, muy versado en cuestiones religiosas, cultiva su inteligencia. Su maestro da riendas sueltas a su afán por el estudio; le dice sin rodeos: Es necesaria la ciencia al sacerdote para honrar su ministerio y poder hacerlo provechoso para las almas. Y a la par que le abre las vías del saber, le señala con sus ejemplos el camino de santidad.
A esa escuela, progresos a ojos vistas hace Augusto. En el dormitorio de los alumnos donde ejerce la vigilancia, la campana que toca al despertar lo sorprende entregado a la oración desde hace cerca de una hora; toma entonces cual un arma su rosario y lo va rezando mientras pasea. En la misa se enciende su rostro al volver a la sagrada mesa, y estalla su felicidad en el Magnificat de la acción de gracias.
Ocupa un cuarto con el profesor Bordachar. Un día, luego de despertarse, hacen juntos su meditación. Bordachar, después de algún tiempo saca a menudo su reloj. Augusto no se mueve. Llega por fin al término del ejercicio. Pronto Bordachar se mete a estudiar. Su compañero permanece inmóvil. Lo llama, sin conseguir respuesta. Se levanta entonces y lo sacude... Augusto estaba perdido en Dios.
Brutalmente la muerte interrumpe esta suave cooperación. El 5 de mayo de 1851, Eugenio Segalas es arrebatado por la enfermedad, a los 45 años. Su hijo espiritual no puede reprimir este sollozo: He perdido con él al padre más tierno, al guía más experto, al apoyo más seguro de mi juventud.
Aspiraciones
Sacerdotales
Dios mismo se sustituye al amigo desaparecido y arroba el alma con su íntima presencia. Esto ocurre en el momento de los pasos decisivos de la vida sacerdotal, antes del subdiaconato. Desde tiempo atrás, convencido de la falsedad de los bienes de este mundo, aborreciendo su brillo falaz y sus perecederos placeres, impaciente por dar a Dios por entero y sin reserva esa existencia de la que soy deudor a su misericordiosa bondad, esperaba en silencio que esa voz amable de mi Dios que desde hacía tanto tiempo me estaba hablando de lo íntimo de mi corazón, se me hiciese oír distintamente; porque no obstante todos mis presentimientos, mi irresistible inclinación, las necesidades de mi alma, no obstante mis esperanzas, nunca hubiera osado por mí mismo a aspirar la función de ser el amigo íntimo de mi Dios, el depositario de sus poderes, su representante y su ministro cerca de las naciones, su antorcha y el modelo propuesto a los fieles de la Santa Iglesia. Pero habló el Señor y pese a mi miseria, aunque vislumbrando lo sublime de la carga que se iba a imponer, he acudido hacia mi Señor y todo se lo he entregado: mi corazón, mi alma y mi cuerpo.
En 1853, después del subdiaconato, espera ingresar al Seminario mayor diocesano, para prepararse allí a la ordenación sacerdotal. Su obispo lo manda a Olorón, donde su padre ha sido nombrado director del correo, al noviciado de los Sacerdotes Auxiliares de Santa Cruz, sociedad todavía en sus albores y ya casi en su ocaso.
La
obra del obispo
Monseñor Lacroix, en 1838, se había hecho cargo de la diócesis de Bayona. Encuentra allí, cabe a un antiguo santuario de Francia, en Betharram, a un fundador, el beato Miguel Garicoïts, y a su congregación religiosa. Pero la cosa no está muy de su gusto: Betharram está muy aislado, al pie de los Pirineos; la gloria del fundador amengua un tanto la de Su Excelencia y la Congregación de derecho romano sustrae un núcleo escogido de sacerdotes a su autoridad episcopal.
La situación es grave. El prelado, porfiado auvernés, se esforzará en remediarla por espacio de más de treinta años. En vano procura destruir al fundador, cambiar la ubicación y la vida de la fundación. Resuelve entonces crear por propia iniciativa, en el centro de la diócesis, una Sociedad de clérigos, cultos y piadosos, por el estilo de la de San Sulpicio: los Sacerdotes auxiliares de Santa Cruz.
Sólo le hace falta un fundador investido con una misión de lo alto. El problema es de fácil solución: la investidura episcopal lo suplirá. Y Monseñor Francisco Lacroix por la misericordia de Dios y la gracia de la Santa Sede Apostólica, obispo de Bayona, eleva a esa dignidad a José Maximiano Menjoulet.
Monsieur
Menjoulet
Con mucho acierto se ha hecho tal nombramiento. El señor Menjoulet, eximio alumno del colegio de Saint-Sever, tras haber dictado la cátedra de Humanidades en el Seminario de Olorón, después de sólidos estudios en París y en Toulouse es profesor de teología en Bayona; llegará a ser arcipreste, canónigo y vicario general de la diócesis, sin descuidar la publicación de siete tomos de Arqueología.
De alta estatura, con un andar rígido y su aspecto adusto, le hubiera sentado mejor la espada que la estola. Es hombre impasible, cuyo corazón ha sido invadido por el cerebro. Bien se echa de ver en 1830. En las jornadas de julio, los amotinados han derribado las puertas del Seminario San Sulpicio. En los corredores tropiezan con el abate Menjoulet quien, en el umbral del comedor, con una palabra apacigua los ánimos: Vamos, muchachos, un buen trago de vino y asunto concluido...
El ciudadano ese resolvía el problema de las revoluciones con algunas botellas de vino. El sacerdote reduce los más grandes misterios de la religión a estrechas reglas de estilo. Al exponerlos en el púlpito, nunca manifiesta asomo de emoción y pronuncia su arenga de modo tan monótono que a uno de sus oyentes se le escapa un día esa intimación brutal: Haga pues algunas faltas de francés, demontre!
Tal es el personaje a quien Monseñor Lacroix ha ungido fundador. Quiere el obispo constituir una comunidad de clérigos escogidos, más que medianamente talentosos que se consagrarán a la ciencia y a la santidad. Se trata nada menos que de metamorfosear en sabios benedictinos a buenos curas rurales. El señor José Maximiano Menjoulet no vacila. La fundación es muy de su gusto. Inmediatamente acomete la empresa con la misma serenidad con que escribe sus cuartillas.
Albores
Sacerdotales
Tiene la sociedad de Santa Cruz diez años de existencia al ingresar en ella Augusto Etchecopar, en 1853. En ese ambiente escogido, cree estar en su puesto. “¿Cabe en efecto para él situación más feliz y que le cuadre mejor? Es amante del estudio: los sacerdotes de Santa Cruz a ello se dedican muy especialmente; toma a pecho la perfección sacerdotal: ese es el objeto principal de la obra; tiene dotes para la predicación: es el ministerio esencial de la sociedad. Y por otra parte, ¡qué adorable atención de la Providencia! Vivir, trabajar, orar, cerquita de su padre, de su madre, tiernamente queridos, tan dignos de su cariño.”[2]
Se ve colmado de favores divinos. Le falta uno solo, el más preciado: el sacerdocio. Por fin se fija la fecha para el mismo. Se le previene; se estremece: Seré pues sacerdote, en la próxima fiesta de Trinidad, el 10 de junio (1854), el amigo íntimo, el confidente de Dios, el depositario de su poder, su intérprete cerca de los hombres, el mediador entre el cielo y la tierra, para abrir y cerrar las puertas del cielo, y ofrecer diariamente a Dios el sacrificio que borra los pecados del mundo.
¡Qué admirable figura sacerdotal será Augusto! Me dispongo a anunciar la palabra de Dios, a publicar sus grandezas, a predicar a Jesucristo Crucificado, a representarlo en cuanto lo permite mi debilidad, a copiar ese divino modelo en mi conducta y en mis obras; por fin, en predicarle más con el ejemplo que con la palabra, a fin de pronunciar yo mismo mi propia condenación.
Ese ideal sacerdotal lo realizará durante toda su vida, pero empieza al día que sigue, su ordenación. No bien aparece en público, es objeto de veneración en la iglesia así como en el claustro; no bien habla conmueve. “Sus instrucciones talentosamente compuestas y realzadas con bella dicción, manifestaban a las claras una imaginación brillante y sobre todo los arranques de un corazón ardientemente piadoso.”[3]
Acude a la gente a oírlas en Santa Cruz, en el Sagrado Corazón, en la Capilla del Carmelo y de las Hijas de la Cruz. Finalmente, el Obispo de Bayona exige que ese joven predique la estación cuaresmal de 1855 en su Catedral.
Ya asoma la gloria; pero su gloria no es sino un destello de santidad. Esa bella iniciación de Augusto Etchecopar arroja un supremo resplandor sobre la postrera página de la Casa de los Altos Estudios. Era una empresa humana. Su creador, el canónigo Menjoulet, ha gastado mucho talento donde hacia falta un poco de gracia. Sin motivo aparente, en el año 1855, se disloca la sociedad cual un cuerpo sin alma. Augusto Etchecopar y algunos colegas suyos buscan refugio en Betharram, junto al beato Miguel Garicoïts. Allí está un fundador nimbado con una misión divina.
Capítulo III
La escuela de un santo
No tuve más libro que el padre Garicoïts.
|
B |
etharram, a unos 14 kilómetros de Lourdes, a orillas del Gave de Pau, es uno de los más antiguos santuarios de la Virgen en Francia. Su origen se remonta a hechos popularizados por dos ingenuas leyendas.
Leyenda
En la falda de la colina donde apacientan su rebaño, divisaron unos pastorcitos en una zarza deslumbrante de luz una imagen de María. Notificado el cura, la traslada a un nicho; la imagen deja el nicho y vuelve a la zarza. Se la traslada a la iglesia; sale de la iglesia y vuelve sobre la roca donde se le edifica una capilla. Refiere la otra leyenda que una joven al juntar flores resbala en las aguas del Gave. Estaba en trance de perecer cuando, invocada la Virgen, una rama se inclina hacia ella y le permite alcanzar la orilla. Agradecida ofrece al santuario un ramo de oro. Ese bello ramo, en bearnés Betharram, habría dado su nombre a dicho centro de peregrinación.
Al llegar allí, en octubre de 1855, Augusto Etchecopar encuentra, estrechados entre las aguas del Gave y la abrupta montaña donde serpentea un vía crucis monumental, una capilla del siglo XVII, un monasterio y un colegio. Allí trabaja y ora la Sociedad del Sagrado Corazón, que fundara hace años el beato Miguel Garicoïts.
Sin más requisito que su buena voluntad, sin previo noviciado, se le admite a la profesión. Su corazón reboza de alegría. Así pues, querido hermano, tengo la dicha de pronunciar frente al altar de Nuestra Señora de Betharram, los tres votos de pobreza, de castidad y de obediencia. No merecía esa gracia, pero el buen Dios no escucha sino su infinita misericordia, no así nuestros méritos. Desde mi consagración soy dichoso.
En su nueva posición, todo lo embelesa: el sitio, la familia y su jefe.
Se deja impresionar por el hechizo bucólico de ese paisaje sonriente a la vez que majestuoso. Tenemos hermosos paseos solitarios, escalonados en las laderas de nuestro Calvario, y frente a nuestra vista la llanura del Gave y las montañas. Merced a esto, a la fresca frisa de los Pirineos, al susurro de las aguas, frente a estos valles tan risueños y a las negras cumbres que se pierden en las nubes, el trabajo pierde su fatiga para no guardar sino encantos.
Está colocado a gusto para saborear el espectáculo, casi en un balcón, en el segundo piso, bajo la gran imagen de la Virgen que domina la casa y que mira la campiña como si dijera: esta bonita comarca es mía, y aquí es donde amparo en especial a los que me invocan, colmándolos de favores.
Hombres
y Ángeles
Más que la comarca, lo conquistan los hombres. La Sociedad del Sagrado Corazón conserva aún el empuje y el fervor de la fundación. Casi no tiene reglas, carece de constituciones; no hacen falta; la letra entorpecería el ascenso espiritual de esas almas arrebatadas por el espíritu del beato Miguel Garicoïts. Y con todo, en medio de los rigores de la observancia que allí reina, se saborean los altos goces de una familia de santos.
“Los primeros compañeros del fundador —dirá el Papa— eran ángeles en cuerpo mortal, tan angélica era su vida, y bastaba su solo presencia para inspirar el olvido de lo terreno y el deseo del cielo. La casa era pobre y oscura, mas el orden en la disciplina, el fervor en la piedad, la sencillez en la obediencia y los goces santos que ensanchaban los corazones e iluminaban las frentes, la trocaban en un verdadero paraíso.”[4]
Vivían bajo el imperio de la doble norma garicoïsta: la ley de amor del Espíritu Santo por dentro, y por fuera la magna ley de la obediencia. Eran hijos del fundador que los concibiera y formara.
Varones modestos y abnegados, dispuestos a ofrecerse siempre y en todo, reconociendo y confesando al mismo tiempo su insignificancia; sumisos, entregados en cuerpo y alma, interiormente al sentimiento del más puro, del más perfecto amor; sumisos, entregados en cuerpo y alma, interiormente a sus superiores para ser destinados, removidos, amonestados, corregidos, enviados y mantenidos en la brecha de todos los sacrificios y abnegaciones con los medios de que disponen y por ellos elegidos, y todo eso hasta la muerte y muerte de cruz.
Dócil a la gracia, dichoso de satisfacer su anhelo de santidad, Augusto Etchecopar no se contenta con haber adoptado el hábito y el cuellecillo sin valona, tiene prisa de imitar a esos religiosos, idonci, expediti, expositi, idóneos para cumplir los deberes de su posición y preparados para todo el bien de su vocación y misión providencial, desprendidos de toda traba y de todo impedimento; abiertos de par en par a quien corresponde, bajo la mirada y a disposición del superior, siempre bajo la mano de su Dios, de su Señor y Padre, quienes enarbolando como lema el Fiat Voluntas Dei, se sacrifican con la velocidad de un campo volante y el celo de una legión de apóstoles.
El
Santo Fundador
Al frente de ellos distingue admirado a su jefe y padre, a Miguel Garicoïts, a aquel que lo ha atraído por su fama de virtud: El señor Garicoïts —escribe— es el hombre de Dios, vale decir un hombre que Dios hizo para procurar su gloria. Con sus rasgos nobles y suaves, semeja un ser descendido de una portada de catedral. Su vida, toda interior cual la historia de un alma, no obstante el brillo de las obras exteriores, tiene el encanto pintoresco de un cuento de hadas.
Ese joven pastor de Ibarre, arrebatado por un llamado de lo alto, se despide de sus amos quienes, para retenerlo le triplican el sueldo; de sus padres, cuyas tierras él podría avalorar. Recién salido de sus montes y de sus goces pastoriles, empieza para él la edad de hierro. Para cursar Humanidades, forzoso le es ser a un tiempo estudiante y criado; y como si tal cosa, es el alumno más aventajado y el mejor sirviente, aplaudido por sus condiscípulos y mimado por sus amos. No bien ordenado sacerdote, pese a su humilde origen, ennoblecido por cualidades excepcionales, está en el camino de los honores. Tras dos años de ministerio parroquial, cuya fecundidad colma las esperanzas de sus protectores, se le confía la reforma del Seminario mayor diocesano. Ese éxito lo señala para los más altos cargos eclesiásticos.
Sin aspirar a ellos, con la solo ambición de ser útil a la Iglesia, se deja llevar a los honores. De repente en una pobre granja pirenaica transformada en convento, una gran dama con escudo de armas y belleza, casa solariega y fortuna, la Beata Isabel Bichier des Ages, que se ha despedido del mundo y sus vanidades, a fin de consagrase al cuidado de los pobres, bajo el hábito religioso de las Hijas de la Cruz, le revela la santidad evangélica.
Ese ideal, piensa alcanzarlo en la Compañía de Jesús. No tal —le declara su director, un jesuita, el Padre Leblanc— Dios quiere que sea usted fundador. Obedece. Y se realiza la fundación, a la que augures harto sagaces declaran irrealizable. Pronto alza el vuelo, y merced a sus misioneros en las parroquias, a sus maestros en las escuelas, toda una comarca renace a la fe. Romeros y postulantes acuden a Betharram, alto lugar de santidad.
Con todo la obra tiene menos brillo que su autor. Su gran inteligencia ha trazado las normas de una sociedad de apostolado moderno. A todos sus colegas, sus ejemplos y sus palabras han infundido un alma. Su voz tiene la potestad de los oráculos: apacigua las conciencias y dispersa las tormentas. Ve en el porvenir, en el más allá y lee en los corazones. Una luz misteriosa dimana de su persona; en el altar, su cuerpo se desprende del suelo en impresionantes levitaciones. La gente cuyos enigmas resuelve, lo llama el Vidente, y Dios, cuya amistad disfruta, le otorga las virtudes y la aureola de los santos.
Colegio
de Olorón
Cosas y personas conquistan pronto el corazón del padre Etchecopar para el hogar de su nueva familia. Ahora bien, tras dos meses de deliciosa permanencia en Betharram, transcurridos bajo una lluvia de gracias, a la sombra protectora de la Santísima Virgen, la obediencia lo envía a Olorón.
Allí la comunidad tenía a su cargo la dirección del Colegio de Santa María, el más hermoso de la comarca. A ese palacio de la educación, manda Miguel Garicoïts un personal escogido. Allí está el padre Julio Rossigneux, ex alumno de la Escuela Normal Superior y agregado de la Universidad, que hará de la casa un centro muy activo de Humanidades, merced a la pasión por las lenguas antiguas que a todos supo inspirar. Junto a él se destaca un brillante profesor de tercera y de segunda, el padre Etchecopar. Por espacio de dos años van a vivir, juntos, en la más completa unión de sentimientos, en un dúo espiritual.
Augusto Etchecopar somete al sabio normalista sus ejercicios literarios, que le despiertan el gusto de la composición clásica y de las figuras de retórica; y el ilustre maestro confía a su discípulo el cargo de su conciencia y la corrección de sus defectos. El joven santo ayuda al viejo humanista a lustrar su alma y el viejo humanista enseña al joven santo a pulir sus frases.
¡Es un santo!
Este, con todo, se aplica tanto a la virtud como al estilo. Tanto como por inclinación, lo hace para cumplir con su deber, porque se le han confiado los intereses religiosos de los alumnos. Dirige la Congregación de la Santísima Virgen y la Conferencia de San Vicente de Paúl, con una piedad y un celo que lo harán inolvidable. La malignidad de los escolares suele ejercitarse, por cuanto esa edad es despiadada, a expensas de los profesores; pero en tocando al padre Etchecopar, todos a una voz exclaman: ¡Oh !, en cuánto a éste, ¡es un santo!
Esta santidad resplandece en el exterior. Basta con oírlo. Su palabra está por cierto siempre muy cuidada; con todo, los afanes literarios no serán jamás capaces de poner un dique a los arranques de un corazón enamorado de Dios. Por este motivo porfían a las comunidades religiosas por tener el favor de oírle. Las Carmelitas y las Hijas de la Cruz gozan de ese privilegio.
Los ojos engañan menos que el oído. Pulcro por naturaleza, vestía antaño con elegancia, con todos sus alfileres. Hogaño sobre su bonita cabeza campea un sombrero muy feo por cierto y su burgués de padre debe enojarse de lo lindo para que el rostro de su hijo no se vea más en medio de esa pobre aureola.
Maestro
de novicios
Hasta el presente se había dedicado el padre Etchecopar ante todo a su propia santificación; en lo sucesivo había de consagrarse a la perfección de los demás. Hacia fines del año escolar de 1857, el padre Garicoïts le anuncia que lo ha elegido como maestro de novicios. Tan sorprendido queda el elegido que experimenta estupor. Y acto continuo escribe una carta para declarar su incapacidad y la manda al fundador. Le contesta éste:
¡Paciencia!, desde la Revolución es imposible prepararse bien en cualquier ministerio; el sacerdote está sin cesar sacudido cual pequeño bajel a merced de las olas.
Se dirige pues a Betharram. Se empeña en que no se le imponga cargo tan importante; pero en balde. Suplica:
— Cuando menos déjeme, Padre, escuchar por algún tiempo las conferencias del noviciado, para aprender un poco mi nuevo oficio.
— ¡Concedido!
Cada día, pues, se dirige al noviciado, se sienta en el banco de los novicios, se cruza de brazos y escucha las instrucciones de un simple novicio. Ya empezaba a tomar gusto en esa vida: escuchar; esto no le costaba mucho. Pero al cabo de un mes, poniendo punto final a esas delicias, el padre Garicoïts manda con esa autoridad a la que bastaba sólo una palabra para hacerse obedecer.
¡Bueno!; vamos a empezar!.
Y el padre Etchecopar da su primera conferencia.
El nuevo maestro de novicios tiene sólo 27 años. Es muy joven para uno de los cargos más delicados en todas las Congregaciones, cuánto más en una naciente. No se suele confiarlo sino a los religiosos más expertos y más edificantes. Pero en este caso fue hecha la elección por el mismo fundador lo que le da el carácter de significativo.
“Un fundador al entregar su noviciado a un hombre, le entrega en cierto modo el destino de su obra. Lo asocia a ella con toda confianza, haciéndolo de modo inmediato y directo su cooperador en la misma fundación. Esto no se concibe, dentro de los límites de la más elemental prudencia, sino cuando el elegido, a juicio del fundador, tiene el mismo parecer, es íntimamente penetrado del espíritu y de las tendencias de la obra en formación, y posee, además, en más alto grado, las cualidades propias a hacerlo comprender y amar.”[5]
No cabe duda de que Augusto Etchecopar llena esas condiciones. No tiene, desde luego, ni la edad, ni la experiencia, ni la ciencia, ni tal vez todo el espíritu garicoïsta. Con todo, no se equivocó el fundador en su elección, por ser efímeras esas lagunas. La edad viene con los años, la experiencia nace de la práctica y la ciencia se adquiere con el estudio. Por lo que se refiere al espíritu de la fundación, se va a empapar en él hasta el punto de encarnarlo.
Desde el primer momento se pone a la escuela del Beato Miguel Garicoïts. Lo estudia bajo todas sus frases, convencido de que el mejor ideal de vida religiosa para proponer a los novicios es el que realiza aquel hombre de Dios bajo la mirada maravillada de su comunidad. Cada mañana va a visitarlo por espacio de diez minutos para tomar el tema de las conferencias. Asiste siempre a las clases de Teología que casi diariamente dicta a los escolásticos y los misioneros.
No falta a ninguna conferencia espiritual hebdomadaria. No acude a ellas sino con su lápiz y su libreta. Tiene una memoria fiel: todo cuanto oye se graba en ella y tiene cuidado de reproducirlo luego casi al pie de la letra. En cada oportunidad va a su cuarto a consultarlo, sobre sus dificultades, la organización del noviciado, la dirección de sus hijos de confesión y por fin sobre los más menudos pormenores. Por espacio de cinco años escribirá más tarde, no tuve más libro que el padre Garicoïts.
Amor y santidad
Nunca lectura fue más deleitosa. Tan pronto como la campana anuncia su llegada, corre hacia él. Aún cuando estaba agobiado de trabajo, el santo fundador recibía siempre y a cualquiera, con diligencia y agrado, cual un ocioso en busca de pasatiempo. Tan pronto como se le confiaba una dificultad, “os penetraba con su mirada límpida, iluminada, mientras os daba un cordial apretón de manos; os hablaba de amor divino con ternura comunicativa, que bañaba sus ojos en lágrimas y llenaba de emoción nuestro corazón.”[6] Cosa fácil es adivinar la acogida que reserva a su discípulo predilecto. El afecto mutuo les oculta la fuga del tiempo, y los temas que se debaten pasman a los dos santos. Conmigo —confiesa el padre Etchecopar— tratándose de cosas espirituales, olvidado por completo de todo lo demás, llegaba a hablar por espacio de horas enteras.
En esa intimidad constante, poquito a poco, merced a un aprecio mutuo, los pensamientos y sentimientos del beato Garicoïts llegan a ser los pensamientos de Augusto Etchecopar. No es ya el discípulo sino el espejo espiritual de su maestro. Ambos seres no tienen sino una sola alma.
¿Cómo se ha realizado la unión? Tiene el fundador el don de profecía. Ve quizá en el joven religioso a su sucesor, al organizador de la sociedad del Sagrado Corazón.
Tiene para con él el padre Garicoïts un afecto muy especial que no piensa en ocultar. Varias razones se lo impiden.
El maestro de novicios es vasco como él. Ahora bien, la sangre acerca así como el amor. El recuerdo de un idilio de juventud y de santidad mece sus relaciones. Cuando era estudiante - sirviente de Saint-Palais, no tenía mejor amigo que un discípulo, cuyas luces extraordinarias y admirables conocimientos recibidos del cielo en la oración, lo deslumbraban. Se llamaba Evaristo Etchecopar; era tío de Augusto. En el sobrino, vuelve a encontrar la gracia divina de ese predestinado, fallecido a los 17 años en olor de santidad, y cuyo pensamiento lo sigue en el altar y lo conmueve desde hace más de 40 años.
Mientras estaba un día el padre Garicoïts ponderando la virtud de Evaristo, de repente se le interrumpe.
— ¿Y Augusto? —le preguntan.
— ¡Oh!, en cuanto a éste! —contesta con ademán de impotencia y una sonrisa en sus ojos encendidos—, no tenía palabras en su vocabulario con qué expresar la santidad de su discípulo predilecto.
Los novicios la presencian y quedan maravillados. Después de tomar en el cuarto del fundador el tema de su instrucción el Padre Maestro había ido un día, según su costumbre, a meditarlo delante del Santísimo. Llega la hora de la conferencia. El Padre Maestro, siempre tan puntual, no aparece. Esperan algunos minutos; en vano. El bedel se dirige a la capilla. ¿Qué ve allí? Al Padre Maestro, insensible a lo que ocurre en derredor suyo, con el rostro encendido, los ojos levantados al cielo, cual un bienaventurado favorecido con la presencia divina. Los demás novicios, enterados del prodigio, se precipitan al santuario. Quisieran esbozar una oracioncita; pero no lo pueden, hechizados por el espectáculo de ese arrobamiento.
Por último, entre esos dos hombres que tienen ya tantas afinidades naturales, existe una atracción sobrenatural. Ambos se han lanzado a grandes pasos en la vía de la más alta perfección, a impulsos del Espíritu Santo. Ahora bien, nada hay más poderoso que la gracia para sellar la unión de dos corazones.
Es así como el padre Etchecopar ha llegado a ser el discípulo preferido del padre Garicoïts. Este, agobiado de ocupaciones, descansa sobre él de mil tareas secundarias: correspondencia, predicación de retiros, dirección de las almas y visitas canónicas. El joven maestro de novicios, nombrado asimismo secretario particular, es el brazo derecho del fundador y el más íntimo confidente de su pensamiento.
Muerte del fundador
Esa
ardiente cooperación se interrumpe de golpe. El 14 de mayo de 1863, la muerte
arranca al cariño de sus hijos su bienaventurado padre. Ese fallecimiento lo
narra el padre Etchecopar en frases entrecortadas por los sollozos. Lo
hemos perdido cuando lo creíamos curado. En el recreo, anoche, este buen
Superior rebozaba de amable alegría en torno suyo. Esta madrugada, día de la
Ascensión de Nuestro Señor, vienen a mi pieza a las dos y tres cuartos: “¡El
señor Superior está muy grave!” Me visto y corro... Encuentro al señor
Garicoïts expirando. Un ahogo lo había tomado a las dos de la mañana. Me
arrodillé; ofrecía al buen Dios ese sacrificio, tan grande como el de mi
vida... Pronto todo se acabó, y nuestro santo, muriendo como había vivido, se
iba al cielo, en el mismo día del triunfo de Jesús. Ha fallecido a las tres, a
las misma hora en que solía levantarse para empezar su trabajosa jornada.
Lo hemos llorado con todas nuestras lágrimas; y si bien pasó el dolor, el recuerdo es siempre vivo y perdurará hasta la reunión en el cielo.
El fundador ha desaparecido; más sobrevive su espíritu. El padre Etchecopar lo ha recogido; él animará su obra.
Capítulo IV
A las órdenes del Cielo
Desea la santísima Virgen la Regla de Betharram...
|
E |
l fallecimiento del beato Miguel Garicoïts era el toque de agonía para su obra. A ello estaba bien resuelto Monseñor Lacroix. El padre Etchecopar y los miembros de la Sociedad del Sagrado Corazón en un principio se llamaron a engaño. El Obispo les dirigía una carta de pésame por la pérdida de ese “muy amado Superior”. Vino a Betharram, y al entrar en la sala mortuoria, bañados los ojos en lágrimas, se echó al suelo exclamando: ¡Helo pues aquí este santo en incomparable amigo! Realzó las exequias con su presencia, y pese a su legendaria prudencia pronunció una oración fúnebre más henchida de alabanzas que un panegírico.
Momentos
de crisis
La ilusión fue de corta duración. En la misma tarde de las exequias, el prelado se ha apresurado en reunir a todos los sacerdotes de la Comunidad. Pone de Superior al señor Chirou y de Secretario a Augusto Etchecopar. Luego puntualizando su pensamiento respecto al padre Garicoïts y a su obra, declara: ¡Era un Santo, pero se ha equivocado! Por consiguiente, nada de votos de religión, nada de vida religiosa: “Ustedes no son jesuitas; pero sí misioneros diocesanos.”
Ahora bien, es una congregación religiosa con los tres votos de pobreza, de castidad y de obediencia, que el fundador recibiera misión de establecer en Betharram. Dicha misión de lo alto, hace más de 25 años que la desconoce el obispo; llega hasta oponerse a ella procurando orientar la fundación, desde el año 1841, hacia un cuadro diocesano. Para Monseñor Francisco Lacroix el ideal es la Sociedad de San Sulpicio; para el Beato Miguel Garicoïts, lo es la Compañía de Jesús.
Milagro
de obediencia
No bien desaparece el hombre de Dios, el obispo se apresura en cumplir su proyecto. Del mismo modo que lo ha hecho el fundador durante su vida, sus hijos se lo impiden. ¿De qué modo? Por el mismo método que tan buen resultado diera a su padre: la obediencia.
En ese desacuerdo con la autoridad, el beato Garicoïts, como en todas las cosas, no hace sino orar, examinar, exponer, obedecer. De la oración saca la inspiración. En el examen averigua si sus ideas proceden de Dios. Las somete con claridad a su obispo, y —por cuanto— las cree divinas, sin renunciar una sola vez a hacerlas valer. Por fin obedece, porque nunca hubiera tomado una disposición, establecido una regla, sin licencia episcopal. El prelado, sensible a tan confiada sumisión, está a veces de acuerdo con el parecer del fundador, le concede lo que pide, seguro de poderlo todo anular cuando le plazca. Por ende, la obediencia, que parecía amenazar la existencia de la Sociedad del Sagrado Corazón, es el secreto de su admirable desarrollo.
No se echará al olvido la lección. La conducta del padre Garicoïts será la de sus discípulos, y por caminos milagrosos, los llevará al triunfo: la organización en Congregación religiosa romana.
La oración los mantiene fieles al espíritu garicoïsta. Para realizarlo exponen sus deseos a Monseñor Lacroix cual si los favoreciera, siendo así que los rechaza. Para forzar sus decisiones, no apelan del Obispo al Cardenal protector o al Romano Pontífice, no acuden ni a la diplomacia ni a la astucia. Por el contrario, siempre le obedecen como al mismo Dios.
Con todo no hay bajeza ni abdicación alguna en su obediencia. Dentro de su Comunidad sin regla propia, siguen practicando la vida religiosa más excelsa, por manera que cuando las Constituciones solicitadas sean concedidas, la letra engasta su alma. Nunca renuncian a la esperanza de llevar algún día el prelado a sus aspiraciones; no descuidan ninguna oportunidad, de lograr a fuerza de concesiones la terminación de la obra del fundador. El padre Etchecopar es el alma de esa obediencia, y sin muchos entorchados el jefe de ese combate.
En la misma tarde de las exequias del fundador, luego de haber Monseñor Lacroix dictaminado la supresión de los votos de religión, le suplican: Tenemos cariño a esos vínculos con que nos ha encadenado nuestro padre; dignaos dejárnoslos, Monseñor; así os serviremos más fiel y generosamente. La misma oración seguirá brotando de sus corazones por espacio de diez años, hasta que Dios la escucha. Los hijos del padre Garicoïts han discutido a veces sus ideas mientras vivían; después de muerto, están siempre alineados bajo su pendón.
Actuación
del padre Etchecopar
El cambio éste se debe a la acción del discípulo predilecto. Desde que está de maestro de novicios —y seguirá siéndolo por espacio de 15 años—, echa mano de todas sus dotes de elocuencia y de persuasión para hacer comprender y querer al fundador y a su espíritu. Por sus palabras y sus ejemplos es a un tiempo su más seductor heraldo y su viviente encarnación.
Llega a ser asimismo su codificador. Nombrado secretario general de la Sociedad, pese a su juventud y a sus protestas, el obispo, que lo honra con afectuoso aprecio, lo toma a su lado, en 1868, cuando después de treinta años de dilación, procura armonizar las aspiraciones de la comunidad con los intereses de la diócesis. El papel del padre Etchecopar se reduce en este caso a salvaguardar lo esencial de la vida religiosa.
Al año siguiente, forma parte, sin duda, de los once miembros encargados de redactar un Reglamento que Monseñor Lacroix presenta en Roma, con motivo del Concilio del Vaticano.
Por fin en 1870, forma parte de la Asamblea general, que en Betharram, bajo la presidencia del padre Chirou, prepara las Constituciones destinadas a solicitar la aprobación y protección de la Santa Sede. Es miembro de la comisión de redacción. Nadie tiene mayor preparación para condensar en artículos jurídicos el pensamiento y el espíritu del beato Garicoïts. Ya son doce años que lo está predicando y que lo está viviendo y ese ideal es su ley.
Tan pronto como existe el código garicoïsta, no escatima ningún esfuerzo para ponerlo en vigor. Visita las distintas residencias para hacerlo adoptar, y con gran alegría lo consigue. Se le nombra delegado cerca de Monseñor Lacroix para pedirle se sirva de aprobarlo y presentarlo a Roma. Personalmente es muy bien recibido; en cuanto a las Constituciones que presenta, Su Señoría las mete y abandona en su escritorio.
Sin desaliento, al año siguiente el padre Etchecopar hace nuevas diligencias. Monseñor, el 18 de octubre de 1871 concede su aprobación; en cuanto a la presentación a la Santa Sede, se la posterga hasta las calendas griegas.
Este celo cosecha una primera recompensa. La Asamblea general, el 20 de agosto de 1872, confiere a ese campeón del ideal garicoïsta el título de vicesuperior y de visitador general. En cuanto a él, aprovecha ese acrecido prestigio para probar un nuevo asalto. Respaldado por el diputado de las casas de América, el padre Juan Magendie, presenta nuevamente la misma súplica a Monseñor Lacroix. Por todo favor, ambos mensajeros no reciben sino la bendición episcopal.
El 29 de agosto de 1873, un dolor repentino arrebata en veinticuatro horas al MRP Chirou. El 2 de septiembre, los sacerdotes reunidos en Betharram, de común consentimiento eligen al padre Etchecopar para Superior provisorio de la Comunidad. De escuchar sólo su humildad, se negaría a ella. Más —escribe— la obra legada es tan preciosa que es necesario ¿no es cierto?, que los sobrevivientes se consagren a ella y digan: ¡Siempre adelante!
El 21 de agosto de 1874, el Capítulo de la Comunidad reunido en Betharram, con los delegados de América, lo nombra Superior General. Lo será durante veinticuatro años (reelecto en 1878, en 1890), hasta su muerte en 1897. Para el Viejo Continente como para el Nuevo Mundo, el padre Augusto Etchecopar es el hombre providencial.
Maestro de novicios, ha salvado la obra del venerable Miguel Garicoïts, al infundirle su espíritu; Superior General va a asegurarle el beneficio de la vida religiosa, en el marco de una congregación romana.
El título de Superior General, a su parecer, le impone el deber de redoblar instancias para conseguir del obispo la presentación a la Santa Sede de las Constituciones de su comunidad. Monseñor Lacroix, que se niega a ello desde hace más de un cuarto de siglo, no está a punto de aflojar a los ochenta años. Sordo a todos los ruegos, con la misma sonrisa paternal, permanece inflexible. Y las Constituciones siguen durmiendo en el fondo de su escritorio.
Sor
María de Jesús Crucificado
Allí hubieran quedado todavía mucho tiempo, si Dios, queriendo por fin coronar la obra de su siervo, el Beato Miguel Garicoïts, y al mismo tiempo bendecir la obediencia de sus discípulos, no hubiese intervenido de manera prodigiosa, por un milagro.
En esa época, vivía en el Carmelo de Pau, una religiosa, Sor María de Jesús Crucificado[7]. ¡Oh! no era por cierto una persona ilustre. En los éxtasis, Dios la llama Pequeña Nada y su candor de primitiva la hace apellidar, cual una criatura, la Pequeña.
Viene de lejos, del misterioso Oriente, del que posee los ojos oscuros y el lenguaje florido; procede del país de Jesús, de Galilea, con una historia maravillosa a la par de una leyenda. En Egipto, después de haber rechazado un casamiento ventajoso, una misteriosa monja recoge su cuerpo exánime y no deja sino una delgada cicatriz en su garganta abierta por el yatagán de un musulmán fanático. En la ciudad de Marsella, donde desembarca, es escoltada en las calles por alguien, que a nadie se parece, a no ser a las estatuas del patriarca San José.
Ingresa al Carmelo para ocultar allí sus penitencias, sin poder escapar a las levitaciones, arrobamientos y estigmatizaciones. La India, adonde fue para una fundación, es la tierra de la magia, y el demonio la trata como príncipe que es de los brujos. Desde hace cerca de treinta años, su alma toda retumbante de voces del cielo, sacudida a intervalos por juegos de infierno, está a menudo acechando los dramas de la tierra.
Ahora bien, en 1875, durante el mes dedicado a la Santísima Virgen, en los arrobamientos de Sor María de Jesús Crucificado, resuena sin cesar el nombre de Betharram. El 4 de mayo comunica este mensaje de lo alto:
Decid a Vuestro Superior, Monseñor Vuestro Obispo, que se apresure en mandar la regla de Betharram a Roma, porque es tiempo propicio. Desea la Santísima Virgen que enviéis la regla cuanto antes por medio del padre Bordachar y del padre Estrate.
Una
señorita triunfa del Obispo
El capellán consultado pone mala cara. Harto conoce la oposición irreductible de Monseñor Lacroix. Pero una persona de alto rango toma cartas en el asunto, la hija del presidente de la Corte de Apelaciones, señorita Dartigaux. El 10 de mayo, está en Bayona, y presenta el pedido a Su Señoría.
No se deja impresionar el prelado ni por el abolengo de la mensajera, ni por la autoridad del mensaje de la religiosa Carmelita, cuyos fenómenos sobrenaturales había examinado. Ella expone, ruega, suplica encarecidamente; todo es inútil. Entonces, aquella mujer recogiendo todas sus fuerzas, se postra y habla, no como simple criatura, sino en nombre del Altísimo:
¡Monseñor, heme aquí a vuestras plantas; no me levantaré sino después que me hayáis entregado las Constituciones de Betharram!
La súplica duró dos horas. Entonces, finalmente Monseñor Lacroix comienza a ceder. Cae de rodillas:
Recemos, hija; si Dios lo quiere, que se digne iluminarme.
Vuelve pronto a levantarse:
Sí, hija, Dios lo quiere; me rindo a su voz.
Y resolviendo su escritorio entrega por fin las Constituciones. Más de treinta años de resistencia episcopal habían sido vencidos.
Cerca del campo de batalla, el Padre Etchecopar estaba en acecho en la soledad de Nuestra Señora del Refugio. La señorita Dartigaux lo llama por telegrama. Acude al palacio episcopal. ¿Qué se ofrece a su vista? La vencedora arrodillada, diciéndole humildemente:
— Mi Padre, tenga la bondad de aceptar la gracia que le envía el cielo.
Camino
a Roma
De acuerdo con el pedido, el Superior General envía a Roma al padre Estrate, y Monseñor Lacroix, al canónigo Bordachar, capellán de las Dominicas de Mauleón. Este no tiene sino veneración para Sor María de Jesús Crucificado; pero siempre endeble y enfermizo, pese a su arrojo, habiendo hecho ya cuatro o cinco viajes a la Ciudad Eterna (desde el último han transcurrido seis meses escasos), no le gusta ser tildado de andariego impenitente y declara inútil y ridícula la expedición.
Con todo, emprende el camino el 18, junto con su colega. El viaje de cuatro días no fue sino continuo lamentarse. El 22, están en Roma.
— Vamos a San Pedro — propone el padre Estrate.
— No; vayamos a la Minerva —dice el canónigo—; tengo un recado para el padre Bianchi.
Y van a la Minerva, a la sacristía, donde el señor Bordachar dice al primero que encuentra a su paso:
— ¿Me sería posible ver al Reverendísimo Padre Bianchi?
— Con él está hablando.
Era él efectivamente. El señor Bordachar le entrega una cuenta de misas que pagó rumbosamente. El dominico lo interroga respecto a su viaje. Ambos enviados hablan de Constituciones por aprobar. En el acto se pone risueño el rostro del padre Bianchi.
— Entréguemelas; soy uno de los consultores de la Sagrada Congregación de los Obispos y Regulares; las examinaré y haré lo posible para ser su relator.
Aprobación
de la Santa Sede
La intervención de la humilde Carmelita aseguraba a la Sociedad del Sagrado Corazón el concurso de un especialista tan afamado para la aprobación de los institutos religiosos, que los cardenales y el Papa lo dejan todo a su cargo. Merced a ese apoyo, dos meses más tarde, por decreto del 30 de julio de 1875, la Santa Sede pone bajo su protección la obra del Beato Miguel Garicoïts y le propone Constituciones para regirla.
El padre Etchecopar, enterado de estos sucesos extraordinarios, tiene una explosión de alegría. Nadie es más sensible que un santo a los favores del cielo; ahora bien, el santo favorecido es un discípulo fiel que ve a Dios consagrar el ideal de su maestro venerado.
Una duda, sin embargo, preocupa al Superior General. ¿Esas reglas enviadas por Roma serán del agrado de los religiosos de Betharram? Desde el fondo de su claustro, Sor María de Jesús Crucificado apacigua esas inquietudes paternales:
— ¡Anda, le dice, tienes hijos buenos!
Bien se lo demuestran, el 18 de agosto de 1875. Se han reunido en Asamblea general para el examen de las Constituciones romanas. Se las presenta cual las ha recibido: un rollo con sus sellos. Las abren: son ocho folios que se leen en medio de un impresionante silencio. No bien se acaba la lectura, se levanta el padre Etchecopar, y a impulso de una súbita inspiración, brotada del corazón amante de ese hijo de la Iglesia, propone: Para reconocer la bondad visible de Dios para con nosotros, adhiramos lisa y llanamente, sin discusiones a las voluntades de Roma, y pongámonos de inmediato a la práctica de esas reglas. Se levanta la asamblea entera cual un solo hombre y aprueba. Deo gratias! exclama y se dirige a la capilla para entonar el Te Deum.
La aprobación de la Santa Sede no era sino provisoria. Bastarán menos de cinco años a ese Superior general para que resulte definitiva. Pero ¡cuántos sacrificios y esfuerzos! Organiza la movilización general de las almas que gravitan bajo su dirección. En las comunidades, en la familia, personas generosas se están inmolando. Y a cada una dirige esta súplica: El tiempo de la enfermedad es el tiempo en que se pueden conseguir milagros... Cara y amadísima hermana, haznos la limosna de tus sufrimientos; cual un mendigo tiéndote la mano.
Triunfo
del fundador
Bajo ese alud de gracias, la Sociedad del Sagrado Corazón se organiza rápidamente conforme a los estatutos romanos. En las residencias las emisiones de votos se suceden. El mismo hace la suya el 1º de septiembre de 1875. Aquí y allá se producen algunas vacilaciones. Interviene con celo y caridad. Al poco tiempo no queda sino un rezagado, el padre Augé, ecónomo general De puro manosear el dinero no puede renunciar al gusto de oír su retintín en el bolsillo. Por fin capitula, más después de su profesión, se le escapa un suspiro: ¡Se acabaron los centavitos!
Ahora que tiene su comunidad en regla, el padre Etchecopar va a obrar en Roma. Allá va él mismo por tres veces consecutivas, y se presenta con el prestigio que le da su título y los elogios otorgados por las más altas autoridades eclesiásticas y políticas. Va acompañado por los más eminentes religiosos del Instituto. Se rodea con los mejores auditores y consultores de los tribunales romanos. Multiplica las visitas y las atenciones a los cardenales y al Papa. En una palabra, no retrocede ante ninguna diligencia. El éxito corona sus esfuerzos. Más pronto de lo que esperaba, la Santa Sede promulga el 5 de setiembre de 1877 el decreto de Aprobación de la Congregación y el 28 de agosto de 1890 el de las Constituciones.
Inmensa es su dicha; con todo no es tanto el Superior General quien se regocija cuanto el discípulo del Beato Miguel Garicoïts. Desde hace treinta años que fueron proferidas, no las ha olvidado, y hacen sangrar su corazón de hijo estas palabras injustas de Monseñor Lacroix, que empeñaban la memoria del fundador de Betharram: ¡Era un santo pero se ha equivocado! Por este motivo al hablar de Roma, no puede reprimir un grito de altivez filial: ¿Se ha equivocado? ¿No ha tomado el cielo por su cuenta el contestar y glorificar a ese gran amigo de la Cruz? Et ita intrare in gloria suam. ¿Qué gloria es ésta? A mi parecer, es por de pronto la fama de su santidad, el rumor y el concurso alrededor de su tumba; luego la triple consagración de su Instituto, emanada de los Sumos Pontífices y encerrando los más grandes elogios, Ampliassimae landis Decreto condecorari madavit. ¡Qué gloria para nuestro Padre!
Capítulo V
Espejo del Fundador
Dios es el amor...
|
E |
l padre Garicoïts es para sus discípulos la única norma de vida religiosa. Después de su muerte no tiene otra. En cuanto a las reglas, las rechazan todas con una cohesión maciza y una paciente flexibilidad si hacen traición al plan del venerable fundador. El estatuto romano, no lo quieren sino porque es una consagración del ideal del padre Miguel Garicoïts.
Primacía
del Espíritu
Esa actitud, nadie la adopta más resueltamente que el padre Etchecopar. Dentro de las Constituciones propuestas por la Santa Sede cifra su dicha en volver a encontrar los votos de religión por los cuales el Padre Garicoïts ha consumido su vida toda y a las cuales desde el cielo nos convida. Introduce en ellas modificaciones. Pero lejos de atenuar el carácter propio del Instituto, más bien lo sacarán a luz y nos llevarán cada vez más al espíritu y a las miras de nuestro venerado fundador. En la aprobación del Papa no considera sino la más alta garantía de firmeza y estabilidad que nos asegura el cielo, por boca del Vicario de Jesucristo, a la obra de nuestro fundador. Tiene el culto del Beato Miguel Garicoïts.
Que nadie se llame a engaño. En las realizaciones de su maestro, a este discípulo no le interesa tanto el brillo exterior de la construcción cuanto el pensamiento que le da vida. No escatima esfuerzo alguno para conseguir una regla propia de la comunidad ; y con todo a la Observancia de la regla antepone el reinado del espíritu. Por eso defenderá siempre los arranques del espíritu contra el entorpecimiento de la letra, por cuanto la primacía de lo espiritual pertenece a la misma esencia de la doctrina garicoïsta, la cual no es una alta especulación teórica. Totalmente dirigida hacia la vida espiritual, trae una concepción propia acerca de Dios y del Hombre, pero abunda sobre todo en puntos de vida ascéticos y místicos.
Doctrina
Garicoïsta
Nadie conoce mejor la doctrina del beato Garicoïts que el padre Etchecopar. En los círculos devotos, encorsetados por demasiados lazos jansenitas, esta espiritualidad provoca una revolución, al polarizar en Dios la devoción y al situar la santidad al alcance de la mano.
A semejanza de las buenas poblaciones del país vasco, el padre Garicoïts, mediante su genio simplificador, ha sabido aislar lo esencial de la vida espiritual, pero sin mutilarla y por el contrario insuflándole un dinamismo de alto vuelo.
Pone de relieve unas pocas verdades, sencillas y profundas, en las que cabe el Evangelio y convida las almas a empaparse con ellas: la bondad operante de Dios, la grandeza y la miseria del hombre, la unión divina en el amor y en la obediencia.
Dios es el amor omnipresente en el espacio y el tiempo. Alienta para sus creaturas amor sensible, asombroso a la par y misterioso, cuya ternura nada hay en los afectos terrenales que se le pueda comparar.
El hombre es un ser trastocado: Destinados a ser espirituales en la misma carne, por nuestros pecados nos hemos vuelto carnales hasta en el espíritu. La razón ha perdido el dominio de los sentidos, para volverse su esclava. Después de semejante disminución, algo nos ennoblece sin embargo: Somos los miembros de un cuerpo cuya cabeza es Cristo.
La “adherencia” al Verbo Encarnado nos eleva a la vida divina, suprema meta de la santidad. Dos son las virtudes que nos llevan directamente a ella: el amor y la obediencia. El amor debe ser el móvil de toda la vida interior: Si falta nada hay que hacer...
La obediencia, pero obediencia que mira sólo a Dios, será la norma de nuestra conducta exterior.
Las dudas y zozobras desaparecen. Para encaminarse a la perfección basta obedecer a Dios por amor.
En este camino espiritual tan sencillo, el beato Garicoïts concentra la larga experiencia de su vida. Sus padres fueron tan buenos que los amó y les obedeció; tiene maestros y superiores a quienes obedece porque los quiere. Dios le participó su dulzura en un éxtasis de su juventud, que se renueva casi cada día al subir al altar. Sirve a Dios como sirviera a sus padres y maestros: lo ama y le obedece.
Esa espiritualidad es un trozo palpitante de vida.
Enseñanzas
Garicoïstas
Por ella se apasiona el padre Etchecopar y, por ella vive. Cuando ese joven religioso busca la compañía del santo fundador, es atraído por los encantos del hombre y el hechizo de su espiritualidad; pero si cabe, prefiere aún la espiritualidad al hombre. Ese amor, que lo impulsa primero a recoger y luego a esparcir las enseñanzas del fundador consagradas por la Iglesia, hace de él el apóstol del pensamiento garicoïsta.
Ese pensamiento lo ha salvado, así como salvó la obra. El padre Garicoïts ha muerto sin atreverse a componer el más pequeño tratado espiritual. Tal vez era imposible, porque su espíritu así como el Evangelio no es para ser escrito: hace estallar la letra. Sus discípulos, aunque deslumbrados por el brillo de su inteligencia se interesan ante todo por sus ejemplos; los van grabando en su memoria, como modelos de santidad.
El padre Etchecopar tiene mucho cuidado de no echarlos al olvido; pero conserva asimismo las palabras que los ilustran. Hace acopio en sus notas de las conferencias públicas, donde las ideas van siempre vestidas por las reglas del estilo y de la decencia. Hace acopio de las mismas conversaciones donde corren las ideas sueltas y sin aderezo. Y no bien desaparece el maestro espiritual, tiene prisa el discípulo de recoger sus manuscritos y sus cartas. Muy pronto ha juntado cerca de 17000 páginas, “un verdadero monumento de filosofía y de ascetismo cristiano”.[8]
Esos escritos, no piensa que, para honrar a su autor, sea necesarios sepultarlos cual reliquias. No, los devuelve a la misión que los inspiró, la santificación de las almas. Los estudia para vivir de ellos y para hacer vivir en derredor suyo. Propaga su contenido, por todos los medios, la palabra, la pluma y la prensa.
Su auditorio es amplio. Se dirige cada día a los novicios y cada semana a los sacerdotes y a los hermanos; habla como predicador de retiros anuales y como visitador de las residencias. “Ahora bien, no hay según creemos, ni una conferencia suya, en la que, sobre el tema tratado, no acabe recordando algún ejemplo del fundador, no haga la síntesis con alguna fórmula lapidaria del fundador; con frecuencia también toda la conferencia gira sobre tal o cual punto particular de la doctrina del fundador.”[9] Predica la doctrina del fundador más que el fundador, y, si cabe, a fuerza de virtud y de compenetración es más garicoïsta que Garicoïts.
Ha adoptado no sólo sus ideas sino su mismo lenguaje. Ora a sabiendas, ora sin darse cuenta, el discípulo recita las altas lecciones de su maestro. Sus cartas, donde hace la exposición de la doctrina, nos permiten oír la voz del fundador; no pocas páginas harían lucido papel en una antología garicoïsta.
Citar algunas expresiones características no le basta, gusta de engastarlas en sus frases hasta el punto de hacer un mosaico de citaciones: Amigo querido, no hay perfección aquí abajo; no somos más que hombres, no ángeles; y los que son mejores ¿a quién se lo deben? ¿Por consiguiente, por doquiera el alter alterius onera portantes... Si notáis algo que deba enmendarse, orad, examinad, hablad si fuera necesario poniéndoos en el lugar de quien os parece reprensible; luego, si es un superior, intensificad havia él, el respeto, la obediencia y el amor, diciéndoos a vos mismo: Es tu padre, es el representante de Dios.”
Libros
sobre el padre Garicoïts
El gran medio de esparcir ideas, son las publicaciones. El padre Etchecopar lo utiliza de buena gana. Reparte hasta en América, la oración fúnebre del fundador. Inmediatamente después de la muerte esboza su retrato al correr de la pluma. sin más guía que un corazón rebosante de amor, y los presenta a los lectores del Messager du Cœur de Jésus, el 4 de junio de 1863. Y será un extenso ensayo biográfico el que hará insertar en el Calvaire de Bétharram del padre Vignolle en 1874.
Empero el discípulo quiere para su maestro algo más que esos rápidos esbozos. Requiere su gloria una verdadera historia. Con ese objeto se afana en recoger los documentos necesarios, en interrogar a los que han visto desarrollarse esa existencia. Por fin, tras diez años de investigaciones, encarga al padre Basilides Bourdenne la redacción de la obra.
Mas en vez de desinteresarse de la composición, toma parte muy activa en ella. Escribe él mismo los capítulos sobre las conferencias y las virtudes, donde reproduce los más hermosos fragmentos oratorios del fundador, proyectando así sobre los actos del hombre la luz de sus principios. Incorpora a ellos una abundante correspondencia. Es así como en 1878, la Vida y las Cartas del RP Miguel Garicoïts presenta al mismo tiempo los rasgos del santo y las líneas de su espiritualidad.
Tan pronto como sale a la luz obtiene el libro franco éxito. Campea en ella una de las más bellas figuras sacerdotales del siglo. Por todas partes se pide una historia popular. El padre Etchecopar, pese a su labor y su edad, la redacta en 1894. Es la Redacción sobre la Vida y las Virtudes.
Lo que causa mayor admiración, es la doctrina. Es a la vez sencilla como el Evangelio y profunda como la sabiduría cristiana. “Han sido muy privilegiados —exclama un universitario— los que han podido formarse junto a ese santo sacerdote y beben en la fuente del más puro ascetismo y de la más excelsa ciencia.” Monseñor Gay se inspira de la obra en no pocos pasajes e incluye algunos extractos en su tratado de la Vida y de las Virtudes cristianas.
De todos lados se solicita una más amplia valorización de la espiritualidad garicoïsta. El padre Etchecopar oye esos llamados. Ya se había comprometido contestarlos. En la Vida, al presentar las conferencias escribía: “Es posible que alguien tenga un día la feliz inspiración de recoger estas elocuentes páginas”. Tan pronto como el Capítulo General expresa ese deseo, pone manos a la obra.
Se retira a los montes de Sarrance. Dentro de la soledad de un pintoresco monasterio, modesto cual casa parroquial de campo, bajo la mirada de la más antigua Virgen milagrosa de los Pirineos, vuelve a hojear sus viejas libretas de apuntes. En una meditación intensa, oye nuevamente las pláticas del fundador, retumban de nuevo a sus oídos las palabras que brotaran de ese corazón de carne y de esa alma de fuego. Las publica con algunos suplementos y enmiendas en 1890. Es la Recopilación de Pensamientos.[10]
Causa
de Beatificación
A esos textos hace falta una suprema consagración, la del Vicario de Jesucristo. Por cuanto rige los actos de la vida interior, toda espiritualidad católica exige esta garantía. Ninguna la tiene más merecida que la espiritualidad garicoïsta. No es, en efecto, un cuerpo de hermosas especulaciones ascéticas, sino el relato discreto y expreso de una experiencia personal: la obra de Dios dentro de un alma. La teoría en este caso no tiene otro prestigio que el de la práctica. El valor de la doctrina se mide con la santidad de la vida.
Ahora bien, la santidad del padre Garicoïts ha sido proclamada oficialmente por la Iglesia, el 10 de mayo de 1923, por la beatificación y esto al llamado del padre Etchecopar. Los demás que a ello han contribuido, no han hecho bien puede decirse, sino seguir su ejemplo.
Por lo que a él se refiere, inmediatamente de la muerte del fundador, recoge de todas partes en Betharram, los testimonios relativos al heroísmo de su virtud y al brillo de sus milagros. Al tener en mano todos los elementos de una causa de canonización, solicita de los obispos que se abra el proceso. Toma parte personal en él, y es él quien lleva a Roma, en 1891 y en 1893 los testimonios y los manuscritos.
Antes de morir, recibirá de la Santa Sede durante su agonía, la aprobación de los escritos. El discípulo se siente dichoso. Quiso que la Iglesia consagrara la voz de su maestro; es cosa hecha; quiso para él la gloria de los santos del paraíso: y se abre al cielo para manifestársela.
Capítulo VI
Escolasticado de Belén
Es ya cosa hecha en el cielo...
|
L |
a obra del beato Miguel Garicoïts se había salvado. Roma le había otorgado un cuerpo, las Constituciones. Y en cuanto a su alma brotaba de la Vida, de las Cartas y de los Pensamientos del fundador. Mas para darle su perfección el padre Etchecopar la enriquecerá con una casa de formación, donde como en el hogar de familia, se dedicará la juventud del Instituto a vivir conforme a la letra y al espíritu de su glorioso padre fundador.
Solar
divino
Quiso Dios fijar el sitio de la misma en Tierra Santa, en Belén. Allí, en 1875, Sor María de Jesús Crucificado había establecido, sobre la Colina de David, un nuevo Carmelo. Desea que los capellanes sean Padres de Betharram. Mas en virtud de los privilegios seculares de los Franciscanos, la creación de una casa religiosa en Palestina incumbía a la Santa Sede. El patriarca de Jerusalén enterado, procura ganar tiempo. La humilde lega escribe al Cardenal perfecto de la Propaganda, quien aconseja descartar ese proyecto. Se dirige al Santo Padre. Pero muere ella santamente no sin haber declarado: “Es ya cosa hecha en el cielo, por lo tanto se hará en la tierra.”
A pedido de ella, su amiga, la señorita Dartigaux se había dirigido a Roma en 1878, para apurar el asunto. Consigue una audiencia privada del Sumo Pontífice. Le expone la vida maravillosa de Sor María de Jesús Crucificado, y en su nombre solicita la fundación, en Belén, de una casa del Instituto del Sagrado Corazón. León XIII le contesta:
— Escríbame por medio de la Propaganda.
— Pero, Santo Padre, la Propaganda ni siquiera permite hablar del asunto.
— No importa, escríbame por medio de la Propaganda.
Escribe pues a la Propaganda. Y la Propaganda, como lo hiciera antes, falla en contra. El Secretario de la Congregación, según costumbre, va a enterar al Papa. No bien lo ha visto León XIII, le interroga a quemarropa:
— ¿Viene usted con la señorita Dartigaux?
— Padre Santo, esa señorita os escribió efectivamente por medio de la Propaganda para solicitar una fundación de los Padres de Betharram.
— ¿Qué contestó la Sagrada Congregación?
— Se ha negado por unanimidad.
— Pues bien; yo mando que se haga esa fundación.
Y por escrito del 21 de diciembre de 1878, el Instituto del Sagrado Corazón recibía el privilegio de radicarse en Tierra Santa.
Una vidente, el Papa, Dios mismo lo quieren. Algunos hombres no pueden darle crédito: los consejeros del padre Etchecopar. Cada vez que habla de ello, hacen oídos de mercader. Cuando propone la creación de la residencia de Belén, salen por la tangente pretextando la falta de personal. Cuando llega el documento pontificio, lo aceptan en principio y dejan la ejecución para días mejores.
Sólo el padre Etchecopar en medio de tantas vacilaciones, ha sabido discernir la voluntad de lo alto; y en la palabra del Sumo Pontífice, ve una orden formal. De inmediato, antes que sustraerse a ella, prefiere dar la renuncia de Superior General. Frente a esa disyuntiva se da por vencida la oposición. La fundación es ya cosa resuelta.
El plano de la casa estaba ya delineado. Era amplio, amplio por demás: un cuerpo central y dos pabellones con dos pisos altos. Era excesivo para cuatro capellanes de monjas Carmelitas. El padre Chirou, encargado de vigilar la obra, lo hizo notar en presencia de Sor María de Jesús Crucificado.
— Deja hacer —contestó— ; ya verás cómo la casa resultará demasiado chica. Vendrán muchos de Betharram.
Casa
de estudios
Se construyó el edificio tal como había sido proyectado. Por diez año quedó casi vacío. Mas en 1890, el padre Etchecopar resuelve establecer allí el Seminario del Instituto. Al mismo tiempo ahorraba a los estudiantes algunos años de conscripción y les proporcionaba la dicha de vivir y de profundizar la religión en los “altos lugares” de la revelación, en la atmósfera mística del Carmelo, en la patria de los profetas, en el país de Jesús.
Comienza apenas la casa a recibir los primeros aspirantes, cuando allá va él personalmente, pese a su edad y a su delicada salud. Ya van más de doce años que está soñando con ese viaje a Palestina. Me gustaría —escribía en 1878— hacer allí una peregrinación, visitar esos lugares, donde cada piedra es un recuerdo viviente de las más santas y divinas maravillas del amor de Nuestro Señor. De buena gana se hubiera embarcado con los fundadores de la residencia de Belén. Se le negó esa dicha : Ni siquiera podéis llegar a la cumbre del Calvario de Betharram y pensáis en ir a Belén !
Viaje
a Tierra Santa
En 1890 le fue concedida. Con todo no emprende el viaje con la curiosidad de un turista, ni siquiera con la sola devoción de un peregrino; se lleva los afanes de Superior General.
Se trata para él de organizar el escolasticado de la Congregación. La formación eclesiástica de los jóvenes religiosos, siempre tan delicada, reviste a sus ojos particular importancia. El Instituto por él gobernado, después de cincuenta años de tanteos, de improvisaciones y de tirantez, necesita para tomar su vuelo, una juventud virtuosa e instruida. Por fin tiene conciencia de que, para corresponder a los designios de Dios, el escolasticado de Belén, sobre la colina de David, junto a la cuna del Salvador, tras las circunstancias milagrosas de su fundación, debe ser a un tiempo un foco de ciencia y santidad.
Por ese motivo, recién llegado a Palestina, aún cuando presta benévolo sus servicios a las comunidades sedientas de aprovechar su dirección y sus conferencias espirituales, no obstante su devoción a los Santos Lugares de Jerusalén, Getsemaní y el Cenáculo, que visita montado un pacífico barquillo, Marcú, mientras su guía hace caracolear a un brioso caballo árabe, vive en medio de los estudiantes y de sus maestros: observa y ora, consulta y reflexiona.
Con sus observaciones y con sus reflexiones hace un reglamento del escolasticado. Controla personalmente su aplicación, por manera de ensayo antes de someterlo al Consejo general. Con el fin de puntualizar el espíritu del mismo, al correr de la pluma, dirige a los estudiantes sus Avisos Espirituales. En esas páginas brotadas del corazón, al compendiar su ideal de vida religiosa y sacerdotal a la luz del Evangelio y a ejemplo del Beato Miguel Garicoïts, da al Instituto de Betharram la Carta de la formación eclesiástica.
Mas antes de ponerla definitivamente en vigor, lo detiene un escrúpulo. ¿Corresponden a las necesidades de la sociedad el plan de estudios y el método de perfección, por él ideados ? Para darse de ello cuenta cabal, no vacila en dar una gran vuelta de horizonte : la visita de todas las casas de la comunidad. Quiere ver por doquiera, en Francia, en la Argentina y en el Uruguay, la vida de sus religiosos, conocer la obra y los obreros. Los veteranos del ministerio y de la enseñanza le mostrarán con sus actos la mejor escuela para las reclutas del relevo.
Argentina
y Uruguay
El 22 de abril de 1891 se aleja de Palestina; después de hacer un alto en Roma y en Betharram, se detiene largo tiempo en las siete casas de los Pirineos; y el 5 de noviembre, se embarca para América. A los sesenta años, realiza por fin el ensueño de su infancia: ver la Argentina.
Al arribar a sus playas, no tiene ya frente a él un país de aventuras como antaño, en trance de forjar su independencia; antes bien una nación joven, entregada al trabajo, la perla de América Latina.
No espera a que sus hermanos vengan a su encuentro: dos de ellos han fallecido, Evaristo y Severino. Más el tercero Máximo, está allí con toda su familia. Allí también están sus religiosos del Sagrado Corazón, que solícitamente rodean a su Superior, con lo más selecto de la sociedad formada en las iglesias y colegios. Todos lo rodean con veneración y cuando toma la palabra es objeto de una ovación. Preside la distribución de premios de la Inmaculada Concepción en Montevideo, la de San José de Buenos Aires, donde su elocuencia rivalizó con la de Pedro Goyena. En todas partes los niños tienen para con él el cariño que se tiene para con un padre.
Sin olvidarse de su familia —no pudo sin embargo ir a Tucumán a bendecir su casa—, se consagra a su misión: la visita de las obras de la Congregación. Permanece dos meses en Martín Coronado, predicando los retiros y preparando la ordenación de los jóvenes clérigos. Del 2 al 19 de marzo examina el funcionamiento del Colegio San José. Luego permanece, en la Iglesia San Juan Bautista hasta el mes de abril, fecha en que se dirige a Montevideo. Tras cuatro meses largos, llevándose los resultados de una prolija investigación relativa a las necesidades de la Comunidad, el 5 de mayo de 1892, se aleja, mal de su agrado, de esa América, embellecida por la labor de sus hermanos y el apostolado de sus religiosos y donde deja su alma una estela de santidad.
Desembarca en Burdeos, pero no se queda en Francia más que el tiempo necesario para despachar los asuntos corrientes; y, en noviembre, vuelve a Tierra Santa. Es cierto que allí se dirige oficialmente para participar del Congreso Eucarístico de Jerusalén. Sin embargo, no está allí en Belén, sino para concluir, antes de morir, la obra que lo tiene más a pecho, después de la aprobación del Instituto por Roma y de la introducción de la causa del fundador: la organización definitiva del escolasticado. Le da un plan de estudios, determina los ejercicios de santificación. Lo demuestra la historia; las sociedades religiosas deben su fecundidad y su desarrollo a las casas de educación, así como las familias su grandeza a la educación en el hogar.
Con la creación de la casa de formación el Padre Etchecopar termina su misión.
Capítulo VII
La muerte de un santo
Quiero ver el cielo...
|
C |
on presentarse solamente, el Padre Augusto Etchecopar tiene el privilegio de despertar la veneración y el afecto. Es el encanto del hombre y la gracia del santo.
El hombre había nacido para agradar. “Era magnífico. De alta estatura, hermosas proporciones, facciones finas, mirada clara y penetrante, potente, habitualmente levantada al cielo y concentrada en la meditación, móvil sin embargo y de inmediato vigorosamente clavada en las realidades terrenas, preñada de luz, de fortaleza y más aún de bondad; labios que hablan y sin embargo sellados, con un pliego profundo, pero sin amargura, en el ángulo de la boca; urbanidad a carta cabal y delicadeza de modales refinada, pero sin asomo de apresto; despedía toda su persona un aire de majestad, de natural y soberana distinción templada por suave y cordial sencillez”.[11] Admiraban los alumnos del Colegio la nobleza con que participaba de las solemnidades religiosas en medio de los altos dignatarios eclesiásticos. Monseñor Lacroix —decía uno de ellos— no es sino un obispo; en cuanto al Padre Etchecopar, es un Cardenal!
Le había otorgado Dios la inteligencia que caracteriza a los jefes. Amplia, enriquecida en el trato con los maestros humanistas y doctores de la Iglesia, su mente miraba lo grande y lo justo. Tenía audacia para concebir las empresas y constancia para realizarlas, sin carecer nunca de medida y de buen sentido.
Su
alma
Su corazón corría parejas con su inteligencia. Vibra para todo lo bello: una obra maestra, un espectáculo de la naturaleza. Es sensible y bueno. Los niños, los pobres y los enfermos lo atraen.
La niñez tiene las preferencias de ese educador, desde el comienzo de su ministerio hasta la muerte. Al atardecer de la vida, caminando trabajosamente, se goza en medio de ellos. “Uno de aquellos pequeñuelos de antaño lo ve todavía —¡con cuánta emoción!— presentándose en la escalinata del patio de recreo en el colegio, haciendo señas, con mover de brazos, a los mínimos para que se le acerquen y teniéndolos por largo rato abrigados al calor de su manto, mientras narraba una edificante historia a los mayores”.[12] Y cabe al santo, muchos experimentaban suavidad que los niños de Judea gozaban sobre las rodillas de su divino Amigo.
“En cuanto a los pobres ¡con qué ademán de acariciador, deleitosamente infantil, los toma de la mano o del hombro, los hace sentarse juntito a sí, en el banco de piedra, arrimado a la puerta del monasterio, escucha largo rato sus historias lastimeras, y les hace rumbosamente la caridad, a tal punto que casi se disgusta el buen hermano portero”.[13]
Los enfermos están rodeados de insigne ternura. Los colma de exquisitas atenciones. Después de la capilla se dirige a la enfermería. Luego de Jesús Sacramentado, los más visitados son los enfermos. El, tan atareado, se sienta a su cabecera, para distraerlos y alentarlos. Para ello de despojaba de todo. Cuántas golosinas, cuántas buenas botellas, a él destinadas, han ido a mejorar los menús de los convalecientes. Un día, en que se encuentra mal, le avisan que un novicio se ha quedado en cama. “Es la hora de la comida, ¡qué asombro para el pequeño novicio el ver llegar al Hno. Justino, el enfermero, llevando triunfalmente en un plato un alón de gallina! Para un novicio ¡qué regalo y qué inmortificación! El pequeño novicio de resiste; más, imperativo, categórico, el Hno. declara: “Es el MRP Etchecopar quien se lo manda; a él estaba destinado; ordena que usted lo coma en su lugar”.[14] Y siquiera una vez en el noviciado, la gula ayudó a la obediencia.
Y ese noble corazón se apasiona por todas las grandes causas. Ama a la Iglesia y al Papa, cuyos intereses son los suyos propios. Ama ardorosamente a Francia, sacudida con harta violencia por luchas intestinas y pisoteada por los jinetes de Ultra-Rin. Ama con predilección a la Sociedad del Sagrado Corazón, obra admirable de su maestro y amigo, el Padre Garicoïts. Por ella derrocha todas las luces de su inteligencia, los dones de su corazón y todas las fuerzas de su cuerpo. En ella se considera el miembro más indigno, siendo así que es el más eminente y el más adicto.
El
santo
Ese sacerdote, declara su biógrafo, es “un príncipe magnífico”.
¡Y qué santo! “¡Ese hombre, declara un descreído, transpira santidad!” Habría que decir que irradiaba la santidad. Monseñor Orzali, arzobispo de San Juan, después de haberse encontrado con el Padre Etchecopar había guardado la impresión de una santidad mayor que la de San Juan Bosco.
Su semblante, de rasgos nobles y gran belleza, resplandecía con misterioso brillo, más notable en la meditación y en la misa, que brota del foco íntimo de su alma abrasada por la divina presencia.
Declaró su confesor que tenía la delicadeza virginal de un niño. Comprobaron varios que leía en las conciencias; y ha sucedido que dio ocasión a curaciones inesperadas y repentinas.
Dios subrayaba de este modo la virtud heroica de su siervo predilecto. Imposible tratarle sin maravillarse de ese hombre discreto, de ese religioso intachable, de ese superior perfecto y de ese sacerdote sobrenatural.
Esa rica naturaleza no manifestaba sino cualidades. Sin embargo, nunca ha hecho alarde de sus dones. Escritor de raza, somete toda su vida sus borradores a censores diligentes en la crítica. Orador nato, levantando por doquiera gritos de admiración y ráfagas de aplausos, pone en tela de juicio su elocuencia. Al bajar del púlpito, donde ha entusiasmado a sus numerosos oyentes, en Jerusalén, se esconde diciendo: ¡Me temo haber deshonrado a la Congregación!
El
religioso
Tenía un sentido innato de la vida regular. Aunque nunca había sido novicio, observaba tan escrupulosamente la regla, que el fundador, después de dos años de vida religiosa, lo eligió para enseñar su práctica a los novicios. Respetaba sus menores detalles, no apropiándose ni plumas ni alfileres; cuando necesitaba agua caliente, iba cada vez a solicitar permiso para ir a la cocina.
Su nombramiento al gobierno del Instituto lo volvió más escrupuloso aún. Infaltablemente llegaba primero a los ejercicios de comunidad. Si alguien se apartaba de la observancia, se le reprendía con tanta fuerza y convicción que no había lugar a discusión. Dios hablaba por su boca. Cuando la edad y los achaques le obligaron a moderarse un tanto, suplicó al Capítulo que le quitase el cargo de Superior General: Presento mi renuncia; soy viejo achacoso, no puedo ya seguir la vida de comunidad. Esto no puede hacer sino daño: otros, en efecto, toman pretexto de mi ejemplo para apartarse de la regla. Nadie hacía caso de estas protestas; se lo mantenía en su cargo por aclamación. ¡Pues bien! —exclamaba este perfecto obediente—, nada soy, absolutamente nada; pero así lo queréis; ecce venio; adelante hasta la muerte. Sois la expresión de la voluntad de Dios.
El
Superior
Difícilmente se hubiera encontrado un superior más completo. Para él, gobernar es prever. En lo que se refiere a la aprobación del Instituto, a la introducción de la causa del fundador, todo lo ha preparado por adelantado. Cuando el partido republicano triunfante, en un arranque de anticlericalismo, envía a los curas mochila al hombro al cuartel, él ha establecido el seminario en Belén, adonde el gobierno traslada a los jóvenes clérigos como misioneros de Oriente. Antes de que el derecho de enseñar esté supeditado a los títulos universitarios, envía a sus profesores a las distintas Facultades para graduarse de licenciados en letras y en ciencias. Tiene la larga mirada, la intuición de los jefes.
De ellos tiene también la cuidadosa diligencia. Está muy atento a las necesidades materiales de la sociedad; tanto es así, que su superiorato es un modelo de buena administración. Con todo, es lo espiritual que cuida de su comunidad. De allí esas frecuentes cartas circulares. Escribe de buena gana a cada religioso y su correspondencia, aunque cuajada de noticias, encierra siempre una esquela de dirección o una página de doctrina.
Se reserva las conferencias semanales, los retiros anuales a los maestros y misioneros, y nutre las inteligencias y los corazones con las enseñanzas del santo fundador cuya alma se ha apropiado.
Su autoridad era irresistible, suave y fuerte a un tiempo. “Intransigente en lo que se refiere a los principios de la vida religiosa, sabía templar su aplicación, teniendo en cuenta el carácter y las disposiciones de sus inferiores. Sus decisiones más penosas iban acompañadas de una sonrisa cariñosa y bondadosa, que desarmaba todas las objeciones. Frente a malestares que consideraba injustificados, tenía una exhortación siempre vencedora: ¡Vamos, amemos un poquito más a Nuestro Señor! Seamos los dignos hijos del Padre Garicoïts!”[15]
Tiene una manera peculiar, delicada y persuasiva de hacer aceptar los sacrificios. Un joven religioso ha solicitado permiso para visitar a su familia. No creyó el Padre Etchecopar que se lo podía conceder. No ocultó el solicitante la profunda tristeza que le causaba esa negativa. Al atardecer lo manda a llamar el Superior, lo recibe bondadosamente y le ruega lo acompañe al Calvario. Juntos hacían el vía crucis, cuando en la XII estación, el padre Etchecopar, entrando en l capilla, se acerca al bajorrelieve, toca el enorme clavo que fija a la Cruz los pies de Cristo, y, de rodillas, lo besa largo rato; sale luego sin proferir palabra. “Yo había comprendido, atestigua quien recibiera esta alta lección; ese ademán me había conmovido más hondamente que todos los discursos”.
Esa radiante perfección es ante todo la obra de la gracia, más encierra un paciente trabajo de perfección, donde concurren la oración, la acción y el sufrimiento.
Hombre
de Dios
Encarnaba este sacerdote el ideal garicoista: no era tanto hombre de oración cuanto la misma oración. Respecto a Dios se encontraba en lo que llaman los teólogos la unión mística. Lo había advertido el Padre Estrate, quien dice: “Cuando uno se le apersonaba, se echaba de ver que acababa de salir del trato íntimo con Dios”.
Es cerca de Dios donde buscaba la solución de los problemas que lo angustiaban, dejando el pliego donde los planteaba a los pies del Crucifijo o de la Virgen. Y en sus empresas y acciones se esmeraba en seguir los jalones de la Providencia. Por ese motivo se deleitaba en prolongadas estaciones frente al Santísimo Sacramento en la capilla, donde su fervor le encendía y nimbaba el rostro. Continuamente pasaba las cuentas de su rosario y hacía diariamente el vía crucis, subiendo a menudo la pendiente del Calvario.
Al celebrar los santos misterios, su fervor de serafín exilado pasma de admiración. En América, la concurrencia curiosa se apresura a presenciar ese espectáculo: “Habíamos oído ponderar mucho, dice un testigo, la misa del Sumo Pontífice, la celestial distinción con que se la celebra, su acción, su solemnidad; su gran majestad. Al ver en el altar al Padre Etchecopar, la impresión que nos causó fue tan grande, que con muchos otros nos dijimos: “No cabe duda alguna, así debe ser la misa de León XIII”.[16]
Actividades
Por doquiera es hombre de oración.
Más es también un hombre de acción. La aprobación romana del Instituto, la introducción de la causa de su fundador, la creación del escolasticado lo atestiguan. Consolidar la obra material del Beato Miguel Garicoïts era ya pesada empresa. Con todo hizo más: fue el apóstol de la doctrina garicoista. Constituye ella el fondo de todas sus enseñanzas; la expone de continuo en sus cartas y en sus conferencias. El es quien pone en circulación: la Vida y las Cartas, Noticia y pensamientos. Nadie hizo más y mejor para la gloria del fundador. Ha sido el sostén de su familia religiosa y el propagador de su espiritualidad.
Más ¡a costa de qué labor! No bien es elegido superior general, por espacio de 24 años, según expresión suya, permanece anclado en Betharram, en la casa madre, afanándose por los hombres y las cosas de la Congregación. Solamente de cuando en cuando se aleja de ella y aún así es para no sustraerse a las obligaciones de su cargo.
En Lourdes predica el panegírico de la Virgen, el de Santo Domingo, en Nay, retiros en los Seminarios de Aire y de Bayona. Dirige los ejercicios espirituales de las Siervas de María y de las Hijas de la Cruz, confiadas en virtud de a voluntad de los fundadores al diligente cuidado de los Padres del Sagrado Corazón. Acude al Carmelo de Pau, donde se oculta el instrumento providencial de la aprobación del Instituto, Sor María de Jesús Crucificado.
Sin demora, cual buen operario, tan pronto como termina su tarea, regresa veloz a su pequeña celda monástica. No da rodeos para visitar a sus familiares; pasa un día frente a la casa de su hermana Magdalena, en Came, sin tener siquiera la tentación de detenerse, “considerando el trabajo y el dedillo de Dios que me señalaba el camino del deber y de la obediencia”.
En su puesto, metódicamente se entrega a los asuntos del Instituto; más si alguien solicita su concurso, nunca se niega a ello. Esto lo obliga a hacer su correspondencia y componer sus conferencias a pedazos y tropezones. Tiene suficiente paciencia y virtud para confesarlo divertidamente en una carta. Golpean: “Adelante”. Me llaman para algún pequeño permiso. Otra vez con golpear. “¿Qué quiere?” — “Lo están llamando del colegio”. Dejemos inconclusa la frase comenzada. Toc! Toc! ¿”Qué hay?” — “Le ruegan vaya al confesionario”. — “Allá voy”. Toc! Toc! “¿Qué hay?” Me hablan; contesto, a veces sin mirar, a veces sigo escribiendo, lo que me pesa entre paréntesis. Más ¿qué hacer?
Nunca tiene ocios; su tiempo siempre está cortado a pedacitos. Esto no permite mucho cincelar bellas frases; más esto contribuye a practicar la virtud.
Frente
al dolor
Dios se vale todavía de otro medio: el dolor. Pese a la sonrisa que ilumina su semblante, el optimismo juguetón de sus charlas, no debemos llamarnos a engaño. El corazón del padre Etchecopar está sangrando y su cuerpo está torturado por la enfermedad. Está marcado con la señal de los predestinados: la cruz.
De todos lados proceden sus penas: situación precaria de sus padres; dispersión de la familia a los cuatro vientos por el mundo: tres hermanos en la Argentina, otro en Méjico, una hermana en España. En el desempeño de su cargo de Superior, sufre una terca oposición a los proyectos más ventajosos para la sociedad; es esto tanto más penoso cuanto que los opositores son colaboradores apreciados y un prelado venerado, Monseñor Lacroix.
En fin, las tumbas vienen a ser los jalones de esa larga existencia. A los veinte años pierde el abate Segalas, el padre más tierno, el guía más ilustrado de su juventud. A los treinta tres, repentinamente, tras un llamado en la noche, ve desaparecer al Beato Miguel Garicoïts, fue éste para él un sacrificio grande como el de su propia vida.
Diezma la muerte a su familia; arranca a su ternura a Evaristo, el primogénito de la casa; a Severino, el hermano predilecto; a sus tres hermanas: Susana, Marcelina y Julia, por fin a su padre y a su madre.
Ha hecho el relato para sus hermanos de la muerte de su madre a quien acompañó hasta las puertas del paraíso con la ternura de un hijo y los dones consoladores de un ministro de Cristo. No desmerece esa página por su emoción humana y su grandeza sobrenatural de aquella en que San Agustín describe la muerte de Santa Mónica.
La escena se desarrolla en Bayona, donde está agonizando su madre exhausta por una enfermedad cardiaca. “¡Oh! ¡cuánto sufría! más ¡cuán tranquila estaba, cuán resignada y valiente! ¡Su Dios la sostenía! la oración que estaba de continuo en sus labios, apaciguaba su mal, y elevaba su alma por sobre el océano de sus dolores.
“Había recibido el viático y la extremaunción quince días antes. Quiso recibir nuevamente a su Salvador; por eso me dijo: “Quiero confesarme contigo”. Y entonces inclinó su cabeza sobre mi corazón de sacerdote, y bajo mi mano sacerdotal. Luego tuve la dicha de darle yo mismo el santo viático y decirle: “Recibe, hermana mía, el cuerpo de Nuestro Señor, que te guarde del enemigo y te lleve a la vida eterna”.
“Después de la santa Comunión, su alma fue inundada de paz, de consuelo. Me decía: “Tú me sanaste”, y como le preguntara cómo se encontraba, me contestó: “Resucito de entre los muertos”.
“Sin embargo, iba subiendo la hinchazón, la respiración se volvía más penosa; sufría, rezaba, hacía la oblación de su vida. Yo le decía: “Estará bien con Jesús”. Me contestó: “Con nadie podría estar mejor”.
“Los más crueles dolores no le podían hacer olvidar a su familia y a sus hijos; nos estaba mirando, nos apretaba la mano, y a menudo sus labios, después de besar el crucifijo se pegaban a nuestros labios. Es así como Dios acabó de purificar su alma.
“El lunes, acababa yo de decir la misa; me llaman; llego; mamá padecía una crisis terrible. Se estaba ahogando, pero tranquila, contestando a todas nuestras oraciones... Papá, con la cruz en la mano, la hacía besar a mamá; Magdalena, Eugenia y Marcelina sollozando miraban a su madre. Yo le daba una última bendición mientras ella abría los ojos y nos miraba sonriente; y entonces dejó caer su cabeza, hubo todavía algunos minutos de vida, pero en un sosiego tan profundo que fue casi imposible percibir el último aliento.
“¡Oh! ¡Qué muerte aquella! Mamá ha muerto como ha vivido, como una santa. Sobre su lecho fúnebre, tiene una expresión angélica; es un ángel que duerme”.
Bajo
la sombra de la cruz
Frente a su madre, renueva la resolución de vivir y de morir como ella. La cumplió. Como ella, vivirá como un santo, treinta años más; como ella, morirá como un santo. La salud del Padre Etchecopar, floreciente en la juventud, se halló comprometida desde los cuarenta años por una extrema delicadeza de pecho. Los cuidados no cortan de raíz el mal. No hacen sino poner de manifiesto la virtud del enfermo.
Un día, el hermano enfermero le aplica un fomento ardiente; lo aguanta sin pestañar. El hermano advirtiendo su torpeza, le dice:
— Pero, Padre; está demasiado caliente.
— Sí, quizá, contesta sencillamente; más no importa, como usted quiera.
Su
muerte
Tras múltiples percances, una neumonía, la octava, se lo lleva. Se declara el mal el 5 de abril de 1897, a raíz de una larga estación frente al sagrario. Las más audaces intervenciones del médico no surtieron ningún resultado. Después de ocho días de sufrimientos hay peligro de muerte. Se le ofrece la extremaunción:
— La deseo de todo corazón.
Concluido el sagrado rito, el padre Bourdenne le dice: “Padre, bendecid, os lo ruego, a todos vuestros hijos; bendecid a la Congregación”. El moribundo trabajosamente se incorpora un poco; su mano desfalleciente hace una gran señal de la cruz y su voz apagada pronuncia la fórmula litúrgica. Por la tarde, entra en agonía. Sin una queja, sereno, fija la mirada en el crucifijo, pasando entre sus dedos las cuentas del rosario, su vida se desliza suavemente.
Una última palabra se le escapa al rayar el alba: ¡Abrid la ventana, quiero ver el cielo!
Se abre la ventana al tiempo que se abre la puerta del paraíso. Expira mirando el cielo. No ve el cielo, entra en su gloria, cerca de Dios, su Amor.
Después de conmovedoras exequias, fue depositado su cuerpo en la cumbre del Calvario, en la Capilla de la Resurrección, junto al padre Garicoïts. El discípulo descansa junto a su maestro, antes verse como él, elevado sobre los altares. Sobre su tumba, se le reza y quienes le invocan alcanzan favores milagrosos. Conociendo su fama de santidad el RP Dionisio Buzy, Superior General de los bayoneses, presentó a Roma la causa de beatificación. La Iglesia examina la heroicidad de su vida. Sus hijos y sus admiradores acarician la esperanza de verlo elevado en los altares, con la aureola y el poder de los santos.
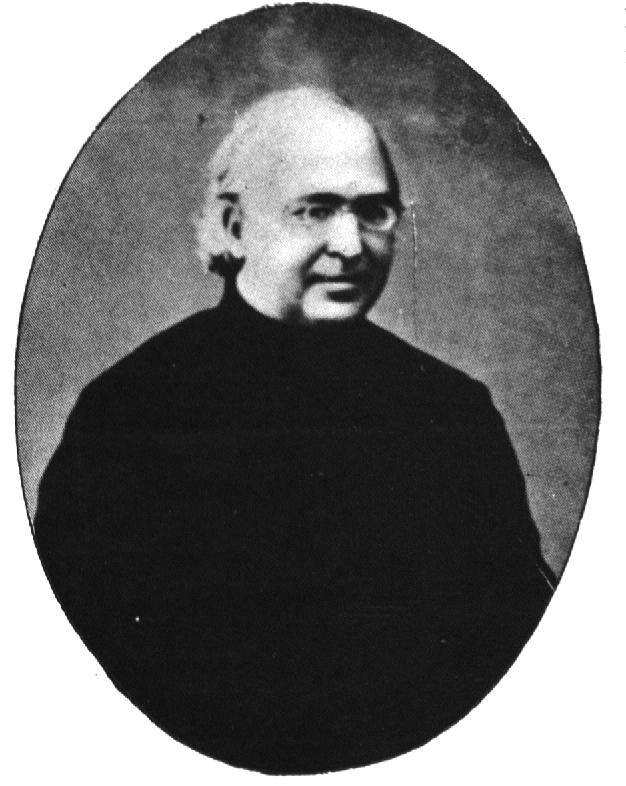
Se ruega enardecidamente a las personas que reciban gracias del Padre Augusto Etchecopar se dignen informar al RP Superior Provincial en la Iglesia San Juan Bautista, Alsina 824, Buenos Aires. Teléfono: 4 342 1315. Mail: casaprovincial@ciudad.com.ar.
[1] Pierre Fernessole, Le TRP Auguste Etchecopar. Premio Monseñor Laveille, otorgado a la mejor vida de santo. Spes, París.
[2] Fernessole. Op. cit.
[3]
Vignolle. TRP
Etchecopar
[4] Bourdenne. Vie et œuvre du VM Garicoïts.
[5] Casabal, Voz de la Iglesia.
[6] De Madaune: Héroïsme sacerdotal
[7] Buzy: Vida de Sor María de Jesús Crucificado. Editorial FVD
[8] Bourdenne: Vic et Lettres du P M Garicoïts, pag 208.
[9] Fernessole : Op. cit., pag 223.
[10] Editorial FVD, Azcuénaga 158, Buenos Aires. (Versión castellana)
[11] Fernessole: Op. cit., p. 249.
[12] Fernessole: Notice, p. 16.
[13] Fernessole: Op. cit., p. 254.
[14] Fernessole: Notice, p. 20.
[15] Vignolle: Op. cit. p 14.
[16] Casabal: Voz de la Iglesia, 19 de abril, 97.